
Jordán Cólera, C., 2023. La lengua de los celtíberos. Antropo, 49, 13-34. www.didac.ehu.es/antropo
Artículo de revisión – Review article
La lengua de los celtíberos
The Celtiberian language
Carlos Jordán Cólera
Área de Lingüística Indoeuropea. Dpto. de Ciencias de la Antigüedad. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza. cjordan@unizar.es
Palabras clave: Indoeuropeo. Celta. Celtibérico. Lengua paleohispánica.
Keywords: Indo-European. Celtic. Celtiberian. Palaeohispanic language.
Resumen
El artículo ofrece una visión panorámica actualizada sobre la lengua celtibérica. Se revisan su definición; su clasificación como lengua indoeuropea, celta y paleohispánica; y las principales características fonéticas-fonológicas y morfológicas.
Abstract
The article offers an updated panoramic overview of the Celtiberian language. Its definition; its classification as an Indo-European, Celtic and Palaeo-Hispanic language; and its main phonetic-phonological and morphological characteristics are revised.
La lengua de los celtíberos
Prerromano y paleohispánico
La fecha oficial de la llegada de los romanos a la Península Ibérica es el 218 a. e. Sagunto (Arse / Saguntum) había caído en manos de los cartagineses el año anterior y Cneo Cornelio Escipión desembarcaba en Ampurias (Ἐμπόριον / Ampuriae, colonia fundada por los griegos c. 575 a. e.). Al año siguiente, el 217 a. e., Publio Cornelio Escipión llega a la península con el fin de frenar a Aníbal, que estaba decidido a ir a Roma. Se estaba desarrollando la Segunda Guerra Púnica.
El término prerromano tiene un significado estrictamente cronológico, de manera que todos los pueblos que habitaban por entonces, el 218 a. e., en la Península Ibérica se consideran prerromanos. Sin embargo, no todos son considerados paleohispánicos. Si bien este término tiene un componente cronológico, por paleo-, también es cierto que el compuesto ha adquirido un significado más amplio que atañe al carácter endógeno de su cultura, sobre todo su floruit o ἀκμή. De hecho se consideran pueblos paleohispánicos aquellos que se han desarrollado culturalmente en la Península Ibérica. En otros términos, son pueblos indígenas o aborígenes. El momento en que llegaron a la península se desconoce con exactitud, pero todo apunta a que su punto culminante tuvo lugar en ella.
Estos pueblos prerromanos paleohispánicos, endógenos culturalmente, se contraponen, dentro de los estudios paleohispanísticos, a los pueblos prerromanos exógenos culturalmente, a los que se denominan coloniales. Son pueblos que culturalmente se han conformado fuera de la Península Ibérica. En efecto, existen dos grupos humanos que ya estaban en la Península Ibérica antes del 218 a. e., que habían llegado a ella en unos momentos determinados, habían establecido aquí sus factorías o colonias, y la utilizaban, en principio, como plataforma comercial. Por un lado, se encuentran los fenicios, desde la fundación de ’gdr, Γάδειρα, Gadir o Gades, en el 1100 a. e., si se hace caso al famoso texto de Veleyo Patérculo en Historia Romanorum 1.2.4, o c. 800-775 a. e., si se atiende a la arqueología (aunque parece que puede adelantarse un poco más). Sus continuadores van a ser los cartagineses (Cartago es fundada por Tiro en 814 a. e.). Por otro lado, se hallan los griegos desde la fundación de Ampurias en el 575 a. e.
Los términos paleohispánico y colonial se utilizan por extensión a las respectivas lenguas y escrituras de esos pueblos. Centrándonos en los primeros, no todos dejaron testimonio escrito de sus lenguas. En la actualidad se distinguen cinco áreas epigráfico-lingüísticas paleohispánicas (Figura 1):
1. Área del suroeste: En el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica, se localiza un corpus epigráfico compuesto por unas ochenta estelas halladas en el sur de Portugal (en la mitad occidental del Algarve y el sur del Bajo Alentejo) y nueve en zona española (dos en la provincia de Sevilla; una en la de Córdoba; 5 en la de Badajoz; 1 en la de Cáceres). A ellas hay que sumar una serie de grafitos (c. 15 en zona portuguesa y una decena en zona española), casi todos sobre elementos cerámicos. Y, finalmente, contamos con una laja de piedra más o menos rectangular, de xisto oscuro, con unas medidas de 48 por 28 cm., donde a lo largo de dos de sus lados se encuentran grabadas dos líneas. Una es la repetición de la otra y representa un signario de 27 signos. Parece que se trata más de un ejercicio de escritura que la representación de un verdadero signario con otros fines.
Se considera que la cronología global de todas estas incripciones va del s. VIII al IV a. e. Los epígrafes están escritos en el denominado signario suroriental paleohispánico, que, a priori es un semisilabario, que no está del todo descifrado o, al menos, no hay acuerdo unánime en el valor de varios de sus signos.
Este corpus epigráfico, la lengua que representa y el pueblo que la hablaba han recibido distintas denominaciones. La utilizada aquí, la geográfica, es la más aséptica y la menos comprometida, aunque también es cierto que también es discutible porque se separa de los otros corpora, escrituras y glotónimos utilizados para las otras lenguas paleohispánicas como son ibérico, celtibérico, vascónico y lusitano de carácter étnográfico. Actualmente se tiende a hablar de escritura y lengua tartésica, relacionándola, como es obvio, con Tarteso. Sin embargo, el epicentro epigráfico se halla claramente fuera del espacio tartésico. De hecho, se encuentra más bien en el territorio de los cinetes, cinesios o conios (cf. Herodoto 2.33; 4.49: Κύνετας; Polibio 10.7.4: κόνιοι; Apiano Hisp. 67: κουνέους; Herodoro 31.21 y ss.: κύνητας, κυνησίους; Avieno Ora 201: populi Cynetum), quizá extendiéndose por territorio español en la margen izquierda del Guadiana.
No se ha descifrado todavía esa lengua y la opinión mayoritaria la considera no indoeuropea, aunque se ha planteado que sí lo sea y, además, pertenezca al sub-grupo celta.
En el mismo cuadrante se han hallado algunos epígrafes que podrían apuntar a lenguas y pueblos distintos, como los turdetanos, pero los datos son demasiado exiguos como para poder confirmar nada, de momento.
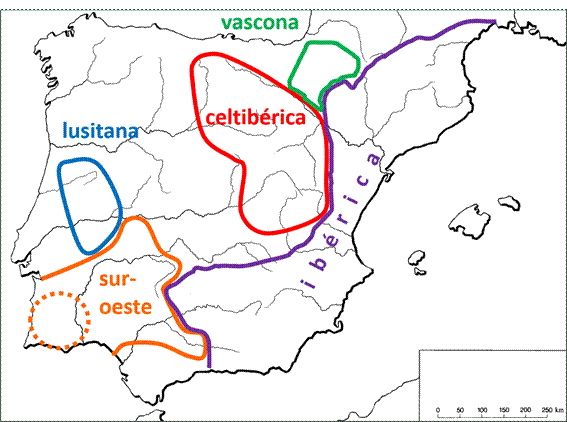
Figura 1. Hoy en día se reconocen cinco áreas epigráfico-lingüísticas paleohispánicas. Los nuevos descubrimientos permiten pensar que en alguna de ellas no existía una unidad lingüística, aunque sí la hubiese epigráfica. Una cosa es la lengua y otra el sistema gráfico (o sistemas gráficos) en que se escribe.
Figure 1. Today, five Palaeo-Hispanic epigraphic-linguistic areas are recognised. New discoveries suggest that in some of them there was no linguistic unit, although there was an epigraphic unit. One thing is the language and another the graphic system (or graphic systems) in which it is written.
2. Área ibérica: El área epigráfico-lingüística ibérica está ocupada fundamentalmente por el material epigráfico que corresponde a la lengua paleohispánica ibérica. Se extiende a lo largo de la costa mediterránea desde la Andalucía oriental, hasta el río Hérault (un poco antes de Montpellier, Francia), con un gran avance hacia el interior siguiendo el río Ebro, que afecta a gran parte del territorio oriental aragonés. Estamos hablando, de sur a norte, de las provincias de Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Albacete, Murcia, Ciudad Real, Alicante, Valencia, Castellón, Teruel, Zaragoza, Huesca, Tarragona, Barcelona, Lérida, Gerona en España; y los departamentos de los Pyrénées-Orientales, Aude y Hérault del Languedoc-Roussillon francés.
La documentación ibérica abarca una horquilla temporal que va desde el s. V a. e. a los ss. I-II d. e. Está recogida hasta en cinco escrituras diferentes. Tres son propiamente paleohispanicas: el signario ibérico levantino, el signario ibérico meridional y el alfabeto greco-ibérico. Las otras dos son coloniales: alfabeto griego y alfabeto latino. El grueso del corpus se halla en signario ibérico levantino, que se extiende desde la provincia de Valencia hacia el norte. En la actualidad está compuesto por más de dos mil trescientas piezas y presenta una gran variedad de soportes y tipos de documentos.
El uso del glotónimo ibérico tal y como se entiende actualmente fue inaugurado en los años 40 del siglo XX por los pioneros de la paleohispanística G. Bähr (en su tesis doctoral de 1940, Baskisch und Iberisch, Göttingen, publicada con posterioridad en Eusko-Jakintza 1946), M. Gómez Moreno (en su discurso académico de 1942 “Las lenguas hispánicas”, recogido en sus Misceláneas de 1949) y A. Tovar (desde sus primeros artículos a partir de 1946, reunidos en 1949 en sus Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires). En la actualidad el término “ibérico” viene a tener la misma extensión cronológica y espacial en las disciplinas (pre)históricas y arqueológicas. En efecto, se consideran pueblos ibéricos y, por lo tanto de lengua ibérica, a un conglomerado entre los que hay que citar (ahora de norte a sur) a elisices, sordones, ceretanos, bargusios, airenosinos, andosinos, bergistanos, ausetanos, indigetes, castelanos, lacetanos, layetanos, cosetanos, ilergetas, ilercavones, edetanos, contestanos, oretanos y bastetanos.
Esta lengua no está descifrada todavía, a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho.
3. Área vascona: el espacio geográfico que ocupa en el s. I a. e. es una zona que va desde el Bidasoa (Guipúzcoa) y Canfranc (Huesca) al norte, hasta el Ebro al sur, incluso sobrepasándolo: Navarra, parte de La Rioja y zonas occidentales de las provincias de Huesca y Zaragoza. En definitiva, el territorio en el que se suelen localizar las ciudades que Ptolomeo 2.6.66 clasifica como pertenecientes a los vascones.
Si la denominada “mano de Irulegui” resulta estar escrita en lengua vascona, será el primer documento escrito en esa lengua que poseemos. Con anterioridad se habían propuesto otros candidatos, como la inscripción del mosaico de Andelo (Sta. María de Andión, Navarra, [NA.03.01]) (Las referencias a las inscripciones celtibéricas y otras lenguas paleohispánicas son las utilizadas en Hesperia, banco de datos de lenguas paleohispánicas, http://hesperia.ucm.es/), aunque parece más bien ibérico, o alguno de los topónimos que aparecen en las denominadas, precisamente, cecas vasconas. Que se denominen así, no quiere decir que todo lo que aparece escritas en ellas lo esté en lengua vascona. Es una denominación convencional de carácter más bien numismático, no lingüístico. Alguno de esos topónimos se pueden analizar desde lo céltico, sin ningún problema.
Desde el punto de vista gráfico, resulta interesante que tanto la mano de Irulegui como esas cecas, parecen compartir un sistema gráfico propio, que es una adaptación del signario ibérico levantino.
De lo que nadie dudaba era de que esa lengua vascona había dejado testimonios indirectos en epigrafía latina (antropónimos y teónimos) de la zona, e incluso un poco más allá, como en las tierras altas de Soria (pertenecientes a época alto-imperial, ss. I y II d. e.).
El vascón tenía una lengua hermana al otro lado de los Pirineos: el aquitano, que, de momento, se conoce gracias a un nutrido grupo de testimonios indirectos conformado de nuevo por antropónimos y teónimos, en inscripciones sobre piedra, generalmente mármol, de entre los siglos I y III.
No hay que confundir el glotónimo vascón con el de vasco (o euskera en su propia lengua). Es evidente que esas lenguas están relacionadas, pero queda por determinar cuál es su grado de continuidad: una continuidad directa o indirecta (con posible intervención del aquitano).
4. Área lusitana: del territorio de los antiguos lusitanos (zona montañosa de Beira, entre el Duero y el Tajo, e incluso atravesando algo este río) proceden seis inscripciones escritas en alfabeto latino, datadas en los siglos I y II d.e. A este exiguo corpus, quizá puedan añadirse algunas inscripciones denominadas híbridas, porque están escritas en su mayor parte en latín, pero hay de nuevo elementos onomásticos con rasgos que pertenecen a la misma lengua que la que aparece en las propiamente lusitanas.
Está claro que es una lengua indoeuropea, pero se discute vivamente si es celta o no.
A este continuum lusitano se superpone otro, que se extendería por una zona que iría desde Oviedo a Mérida hacia el oeste hasta la costa atlántica peninsular. De él procede un corpus de inscripciones, escritas en alfabeto latino y lengua latina, con un copioso grupo de teónimos y antropónimos de carácter indígena, alguno de los cuales aparece en las inscripciones lusitanas. A este material se le donimina teonimia galaico-lusitana. Queda por determinar cómo se articulaba lingüísticamente todo este territorio.
5. Area celtibérica: Esta área está ocupada, principalmente, por la lengua celtibérica.
La lengua celtibérica
1.1. Localización geográfica y cronológica
Actualmente se denomina, de manera convencional, celtibérico a una lengua indoeuropea de la familia celta, en la que se hallan redactadas inscripciones indígenas procedentes de una zona de la Península Ibérica comprendida, aproximadamente, entre las cabeceras de los ríos Duero y Tajo por el oeste, Júcar y Turia por el sur, hasta el nacimiento del río Martín, por el este; y el norte queda delimitado por el curso medio del Ebro, con una frontera paralela a su margen derecha a una decena de kilómetros que pasa al otro lado del río en la zona colindante entre las actuales Navarra y Aragón (Figura 2).
Ese territorio comprende lo que los romanos y las fuentes antiguas denominaron Celtiberia, habitada por pueblos como los belos, titos, lusones y arévacos. El término celtibēri es la traslación al latín del término κελτίβηρες, que parece fue acuñado por Fabio Píctor, historiador romano entre los siglos III y II a. e., que escribía en griego. Hay que entenderlo como “celtas de Iberia”, especialmente esos celtas que se enfrentaron a los romanos en las guerras celtibéricas que se desarrollaron en el siglo II a. e., cuyo episodio más conocido quizá sea el cerco y la toma de Numancia en el 133 a. e. (Pelegrín, 2005). Los griegos designaban a la Península Ibérica con el nombre de Ἰβηρία, mientras que en latín se utilizaba Hispania.
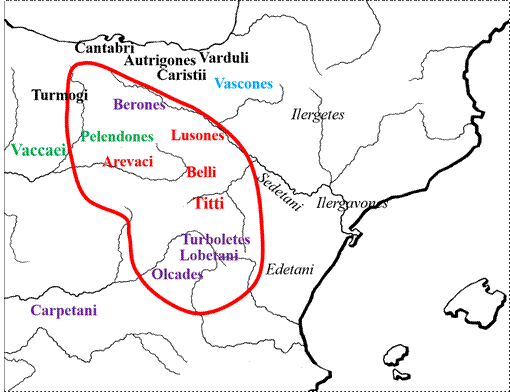
Figura 2. Pueblos que hablaban celtibérico et alii.
Figure 2. Celtiberian speaking peoples et alii.
Ocasionalmente también se citan como celtíberos a pelendones y vacceos. El continuum epigráfico-lingüístico de los primeros queda dentro de la zona descrita, no así el de los segundos, aunque parece que tendrían, si no la misma lengua, una muy parecida. Desde el punto de vista lingüístico deben añadirse los berones y, al menos, la parte oriental de los carpetanos. Habitarían la zona meridional del espacio los turboletas, olcades y lobetanos.
Fuera de ese espacio quedan, de momento los turmogos, cántabros, autrigones, caristios y várdulos, hablantes posiblemente también de lenguas celtas. Los vascones tenían, como hemos visto su lengua, y los ilergetes, sedetanos, ilergavones y edetanos, entre otros, eran hablantes de lengua ibérica.
La cronología de estos testimonios abarca desde el último cuarto del siglo III a. e. hasta finales del I d. e. El corpus epigráfico celtibérico es pequeño. Estamos hablando en la actualidad de unos 605 epígrafes, que aparecen escritos en dos sistemas de escritura:
- Signario paleohispánico: es un semisilabario adoptado del signario ibérico levantino y adaptado a la lengua celtibérica (fueron capaces de desarrollar dos variantes). La mayoría de las inscripciones se hallan escritas en este sistema. Las inscripciones escritas mediante este sistema de escritura se transcriben en negrita redonda si es no dual, es decir, no utilizaban la diferenciación gráfica tipo ta/da. Se señalan en negrita cursiva, si utilizaban el sistema dual, con diferenciación tipo ta/da.
- Alfabeto latino: adoptado, obviamente de los romanos, y que también sufrió alguna pequeña modificación. Estos textos se transcriben en MAYÚSCULAS.
Si eliminamos los epígrafes monolíteros o incompletos, la sumal total de palabras rondará las mil. La mayoría pertenece a un campo léxico determinado, la onomástica (antroponimia, etnonimia y toponimia), por lo que muchas de ellas están repetidas o simplemente son variaciones casuales de una misma palabra. En efecto, los textos menores conservados pertenecen a leyendas monetales, grafitos sobre instrumenta domestica, inscripciones funerarias y documentos de hospitalidad, donde es lógico que aparezca el nombre del poseedor o del fabricante, del finado, del pueblo emisor, etc. En los textos de mediana extensión se hace referencia a los integrantes del pacto en cuestión y posiblemente también a algún magistrado. Finalmente, tampoco los bronces de Botorrita se libran de esta preferencia por la onomástica. El primero, un texto normativo, presenta por una de sus caras un conjunto de fórmulas onomásticas, cuya relación con la otra cara y su verdadero significado se nos escapa. El segundo es un listado de nombres (alrededor de ciento noventa y cinco fórmulas onomásticas), sin que podamos definir todavía de qué tipo de documento se trata. El cuarto está muy dañado e incompleto, pero va en la línea del primero, aunque sin fórmulas onomásticas.
El corpus tan delimitado (que va aumentado a una velocidad muy lenta), la escasa cantidad, la poca variedad, el desconocimiento en muchos casos de la naturaleza, e, incluso, el estado de conservación de los textos, explican la caracterización del celtibérico como una lengua de corpus fragmentariamente atestiguada, traducción del alemán Trümmersprache (Untermann, 1980). Esta fragmentariedad hace que nuestro conocimiento lingüístico también sea fragmentario y, en definitiva, todavía no hayamos podido traducir completamente esta lengua.
Desgraciadamente los datos extraídos de toda la información exterior y explícita que sobre el celtibérico se ha podido recabar a partir de documentos de lenguas que estuvieron en contacto con dicha lengua tampoco nos ayudan en mucho. Estas lenguas son el ibérico y latín, que presentan testimonios escritos, de las cuales la primera todavía no puede traducirse. Seguro que también lo estaría el vascón, aunque, de momento, los posibles testimonios son todavía más escasos.
1.2. El celtibérico como lengua indoeuropea
Hemos definido el celtibérico como una lengua indoeuropea. El término indoeuropeo posee un contenido única y exclusivamente lingüístico con el que calificamos a una serie de lenguas que se creen emparentadas genéticamente, fruto de la transformación de una lengua anterior. También lo utilizamos como sustantivo para denominar a esa lengua madre, que es una lengua reconstruida a la que, para ser rigurosos, hay que denominar proto-indoeuropeo. Ese es el significado proto- en este contexto, ‘reconstruido’. Lo mismo sirve para las formas que se establecen antes de llegar a una testimoniada.
La disciplina que se encarga del estudio de ese conjunto se denomina lingüística indoeuropea. Esta no es más que la conjugación y aplicación práctica de dos disciplinas lingüísticas de carácter general: la histórica y la comparativa. La primera, denominada también diacrónica, estudia la lengua a través del tiempo y resulta ser el enfoque de estudio complementario de la denominada lingüística sincrónica o descriptiva. La segunda consiste en la comparación de sistemas lingüísticos y le interesa los parecidos que existen entre dichos sistemas (frente a la lingüística contrastiva a la que interesan las diferencias). La lingüística histórico-comparada utiliza básicamente dos métodos científicos de trabajo para la reconstrucción de una proto-lengua, con sus postulados, objetivos y objetos de estudio: el comparativo, de carácter inter-lingüístico, y el de reconstrucción interna, de carácter intra-lingüístico, acompañados de una serie de criterios y la ayuda de otras lingüísticas. Realmente útil es el caso de la la tipología, sobre todo la de tipo inductista o greengberiano. Saber cuál es el comportamiento de las lenguas naturales y su formulación en los denominados universales lingüísticos, están ayudando a dotar de un carácter más realista a la reconstrucción de la proto-lengua, corrigendo errores o al menos señalando puntos problemáticos. Todavía estamos ocupados en determinar el verdadero aspecto de esa proto-lengua y no podemos decir que el censo de lenguas indoeuropeas esté cerrado. La arqueología puede reservarnos agradables sorpresas, como de hecho sigue haciendo.
Las lenguas indoeuropeas comparten todas una serie de rasgos lingüísticos, a los que denominamos arcaísmos porque los presentaba la proto-lengua (en puridad son proto-arcaísmos, porque son fruto de la reconstrucción lingüística), producto de una transferencia intralingüística. Se pueden detectar en todos los niveles lingüísticos, pero en donde mejor se aparecia y más rápidamente ese carácter indoeuropeo es en la organización morfológica nominal y verbal. Volveremos sobre esta cuestión con ejemplos más adelante.
1.3. El celtibérico como lengua celta
Además de indoeuropea, el celtibérico era una lengua celta. En la actualidad las lenguas celtas suelen clasificarse atendiendo a criterios geográfico-cronológicos y lingüísticos. Conforme a los primeros se divide la familia celta en:
- Celta continental: conformado por las lenguas localizadas en la parte occidental del continente europeo, cuyos testimonios abarcan desde el VII o VI antes de la era hasta los primeros siglos después.
- Celta insular: compuesto por las lenguas localizadas en las islas Británicas, principalmente, testimoniadas a partir de la Edad Media y muchas de ellas todavía habladas en la actualidad.
En cuanto al criterio lingüístico se atendió a la evolución del sonido indoeuropeo labiovelar *kʷ, que se pronuncia como una ka en español, de ahí velar, pero redondeando simultáneamente los labios, de donde labial. De este modo se distingue entre:
- Celta P, porque ese sonido *kʷ evolucionó a p. Por ejemplo, *kʷetwor- ‘cuatro’ > galés antiguo petguar, córnico peswar, peder, bretón pevar, peder, galo petor-ritum ‘carro de cuatro ruedas’, etc.
- Celta Q, porque se mantuvo, al menos en una primera fase. Así, *kʷetwor- > irlandés antiguo ceth(a)ir (masculino), cethéoir (femenino).
Teniendo en cuenta ambos criterios, va a exponerse a continuación una sinopsis de las lenguas celtas que han dejado registro escrito a lo largo de la historia (Figura 3). Se sabe con seguridad que en la Antigüedad y la Edad Media hubo pueblos celtófonos que o bien no dejaron esos testimonios directos o, si lo hicieron, se perdieron para siempre. Su existencia se conoce gracias a las referencias que de ellos dejaron otros pueblos, las fuentes indirectas. Es el caso del gálata, en la actual Turquía, o el cúmbrico, en la actual Escocia.
A. Celta continental:
A.1. Celta P:
A.1.1. Lepóntico: el centro epigráfico de esta lengua es la ciudad suiza de Lugano, a orillas del lago del mismo nombre y entre los de Como y Mayor. Su corpus epigráfico lo componen c. 150 inscripciones. Se utilizó en ellas un alfabeto etrusco de la variedad septentrional. Su cronología abarca desde el siglo VII o VI a. e. hasta el II-I a. e. A pesar de lo restringido de su corpus, sabemos que es una lengua celta P como demuestra la conjunción copulativa enclítica -pe < *kʷe, a la que el celtibérico responde con -QVE (en alfabeto latino) y -kue (en signario paleohispánico). Estamos hablando de la conjunción de coordinación copulativa enclítica que aparece en latín -QVE (SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS).
A.1.2. Galo: es habitual distinguir entre un galo transalpino y uno cisalpino. El primero, el galo “del otro lado de los Alpes”, llegó a extenderse por las actuales Francia, Bélgica, Luxemburgo, la mayor parte de Suiza y parte de Holanda y Alemania. El conjunto epigráfico de esta lengua se divide en corpus galo-griego (escrito en alfabeto griego, anterior al siglo II a. e. y localizado principalmente en la provincia Narbonense) y galo-latino (escrito en alfabeto latino, localizado en una zona más septentrional y perteneciente a los siglos I y II d. e.).
Se considera galo cisalpino, “el de este lado de los Alpes”, a la lengua testimoniada en el norte de Italia en una serie de inscripciones entre las que destacan la de San Bernardino de Briona (s. I a. e.), y las bilingües galo-latín de Todi (segunda mitad del s. II a. e.) y de Vercelli (s. I a. e.). La escritura utilizada fue un alfabeto etrusco de la variedad septentrional.
A.1.3. Nórico, del que se conserva un magro corpus epigráfico: un fragmento de una inscripción, procedente de Grafenstein (Austria), y una breve de Ptuj (Eslovenia), de entre los ss. II y III d. e.
A.2. Celta Q:
A.2.1. Celtibérico: de la que vamos a hablar en este trabajo.
B. Celta insular:
B.1. Celta P o Britónico:
B.1.1. Galés, con una tradición literaria que comienza en los siglos VI y VII.
B.1.2. Córnico: hablado hasta el s. XIX en Cornualles, los textos más antiguos que se conservan son algunas glosas del siglo XII.
B.1.3. Bretón: lengua de los britones emigrados desde las islas al noroeste de Francia, como resultado de los enfrentamientos con los anglo-sajones, alrededor del 450-470 d.e. Allí fue transformándose a lo largo del tiempo, permaneciendo hasta la actualidad. Tendría que englobarse desde el punto de vista geográfico en el celta continental, pero de manera tradicional se encuadra en el insular.
B.2. Celta Q, también denominado Goidélico o Gaélico:
B.2.1. Irlandés: además del denominado irlandés ogámico o paleoirlandés, de entre los siglos IV y VII, se reconocen las etapas del irlandés antiguo (c. 850), irlandés medio (c. 900-1450) e irlandés moderno (a partir de 1475). A lo largo de la Edad Media se desarrollará la famosa literatura irlandesa recogida en los Ciclos Mitológico, del Ulster, de Fenian y el Histórico.
B.2.2. Gaélico escocés: introducido en las Tierras Altas de Escocia por colonos irlandeses, entre los siglos IV y VI. Hacia el s. XIII ya tenía identidad propia. Todavía se mantiene no solo en Escocia, sino también en zonas de Canadá, en sus correspondientes variantes.
B.2.3. Manés: lengua de la isla de Man, que sobrevivió hasta los años setenta del siglo XX.
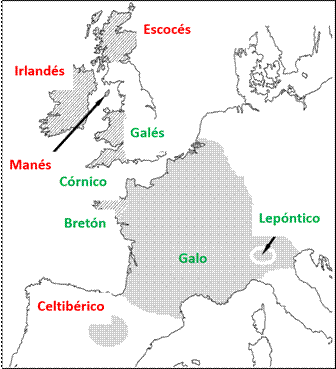
Figura 3. Las lenguas celtas en Europa. En rojo las lenguas celtas Q, en verde las lenguas celtas P. Celtibérico, galo y lepóntico conforman el celta continental, frente al resto que se consideran celta insular (incluido el bretón).
Figure 3. Celtic languages in Europe. In red the Q-Celtic languages, in green the P-Celtic languages. Celtiberian, Gaulish and Lepontic make up continental Celtic, while the rest are considered insular Celtic (including Breton).
Esta clasificación posee un carácter, ante todo, descriptivo y muy poco dice sobre las relaciones históricas entre las lenguas y los pueblos que las hablaban. En el criterio geográfico se tiene en cuenta la antigüedad del documento, no el carácter arcaico o innovador de la lengua en sí (son dos cosas diferentes). En cuanto al criterio lingüístico, hay que decir que, aunque sí da información histórico-lingüística, un único rasgo sobre el que basar una clasificación de este tipo resulta ser un pobre bagaje desde el punto de vista dialectológico, máxime cuando la mitad de la clasificación depende de mantener un arcaísmo (rasgo que mantienen otras lenguas indoeuropeas, como el latín sin ir más lejos) y la otra mitad de un fenómeno lingüístico, *kʷ > p, trivial (de hecho se da en otras lenguas indoeuropeas, como en algunos dialectos griegos e itálicos). Precisamente, debido a su trivialidad y al hecho de que *kʷ pudo desarrollarse de manera similar en lenguas vecinas, Sims-Williams (2007: 227-230) indica que es factible pensar que el fenómeno se dio en más de un área independientemente o que pudo producirse un fenómeno de contacto lingüístico. Sin embargo, no hay prueba de ninguno de los dos casos.
Las lenguas celtas tardaron en ser incorporadas a la familia indoeuropea por parte de los primeros indoeuropeístas. La causa fue que, durante los primeros siglos de nuestra era, sufrieron una profunda transformación morfo-fonológica que hacía muy difícil reconocerlas como tales. De hecho no recibieron el marchamo de indoeuropeídad, hasta 1838 de la mano de F. Bopp en su Die keltischen Sprachen in ihrem Verhältnisse zum Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Germanischen, Litthauischen und Slawischen de 1838. Y así quedó recogido en la obra fundamental del padre de la lingüística céltica Johann Kaspar Zeuss de 1853: Grammatica celtica: e monumentis vetustis tam hibernicae linguae quam britannicae, dialecti cambricae, cornicae, armoricae, nec non e gallicae priscae reliquiis.
En el prefacio de la obra (pp. VIII-IX), Zeuss indica que: “Duae sunt igitur varietates celticae linguae praecipuae. Est una hibernica, ex qua propagatae sunt linguae adhuc extantes hujus generis, in Hibernia ipsa hibernica hodierna, et in Britannia in montibus, quos dicunt scoticos, gaelica (i.e. gaedelica, ut Hiberni ipsi suam linguam appellant, media excussa), quae quamvis tuta in altis alpibus vetustiora monumenta non servavit, attamen in vetusta hibernica fundamentum habet. Altera est britannica lingua, cui proximam gallicam priscam fuisse demonstratum est, et a qua propagatae sunt cambrica, cornica, aremorica, quae omnes possident monumenta plus vel minus vetusta, vivae et hodie in ore populi, scriptis et carminibus, excepta cornica, quae iam praeterlapso saeculo etiam in vicis regionis Cornubiae audiri desiit.”
Ya estaba, pues, dibujado el tradicional árbol genealógico de las lenguas celtas, al menos el de las principales lenguas insulares (bretón incluido), con sus ramas gaélica (o goidélica) y britónica. Tres páginas antes, Zeuss considera que el galo, si no era la misma lengua que la originaria britónica, era más parecida a ella que el gaélico, tal y como dejan entrever, a su juicio, algunas correspondencias fonéticas (directas o indirectas), morfológicas y léxicas.
Será a principios del siglo XX cuando comienza una etapa en la que el celta continental va a ir adquiriendo forma y contenido propiamente geográfico-documental. Al galo transalpino, cuyo corpus de fuentes directas va a ir aumentando, se le va a ir oponiendo o lo va a complementar el de galo cisalpino, en el que a su vez se van a ver implicados al menos dos corpora de inscripciones, el del lepóntico con su lengua lepóntica y el más que magro de la zona contigua al sur de los Grandes Lagos, el que empezó a denominarse de manera más restrictiva precisamente galo cisalpino. El material epigráfico lepóntico había comenzado a conocerse ya en 1853, gracias al trabajo de Th. Mommsen Die nordetruskischen Alphabeten, aunque soslaya el análisis y definición lingüística del material epigráfico que analiza. C. Pauli publicó en 1885, el primer volumen de Altitalische Forschungen en donde sí se atreve a abordarlo. Utiliza el término lepóntico para la lengua escrita en la variante de Lugano del alfabeto del etrusco septentional, procedente de una zona que el autor creía que era la habitada por los lepontii, cosa que era cierta en parte como con el tiempo se fue sabiendo (Lejeune, 1972). El autor ve una serie de claras coincidencias gramaticales entre esa lengua y la de los galos, que no pueden ser casuales, sino fruto para él de una relación etnográfica. Esos lepónticos (y los salasios, ramas ambas de los réticos) estarían relacionados con los galos, pero no serían galos en sentido estricto. El parecido se debe a que eran celtas. La lengua lepóntica, pues, era indoeuropea y celta (Pauli, 1885: 95). Lepóntico va a ser el glotónimo que, a partir de estos momentos, se impone y que se mantendrá a pesar del reconocimiento general posterior de su inadecuación. La celticidad del lepóntico no será confirmada lingüísticamente hasta la década de los setenta del siglo XX con el trabajo de Lejeune de 1970-1971.
Qué relaciones pueden haber existido entre las lenguas que se recogen en esos corpora es uno de los temas que comenzó a plantearse y que todavía sigue abierto: ¿una sola lengua, galo, con tres variantes diatópicas y/o diacrónicas: lepóntico, galo cisalpino y galo transalpino (este último con su dialectalización propia)? o ¿dos lenguas, galo, con sus dos variantes cronológicas y geográficas translapina y cisalpina, y lepóntico?
El celtibérico no pudo entrar en escena hasta el momento en el que M. Gómez-Moreno descifró lo que él denominaba “escritura ibérica”, entre 1922 y 1925. Su descubrimiento tardó en ser conocido debido a la guerra civil española. En 1943 presentó la metodología que había seguido para dicho desciframiento (estos trabajos están recogidos en sus Misceláneas de 1949). El material escrito en ese signario paleohispánico de la mitad septentrional (y meridional) de la Península Ibérica correspondía a dos lenguas diferentes: el celtibérico y el ibérico. Los Monumenta Linguae Ibericae de E. Hübner, 1893, en donde se recogían como uno solo los corpora de las dos lenguas, quedaban, básicamente, superados.
Fue A. Tovar el primero que utilizó la expresión “lengua de los celtíberos” para referirse a este idioma, el contenido en “las inscripciones en letras ibéricas de la Celtiberia” (Tovar, 1946: 7). En el mismo trabajo (Tovar, 1946: 35-36) presentó, además, la prueba definitiva de la celticidad del celtibérico: la pérdida de *p originaria intervocálica en una inscripción de Peñalba de Villastar (Teruel). Además, aparecía -QVE en otra inscripción del mismo yacimiento, con lo que podía clasificarse como celta Q. Con el conocimiento del Primer Gran Bronce de Botorrita (Zaragoza), población donde se localiza la antigua Contrebia Belaisca, a partir de los años setenta del siglo XX, en cuya editio princeps estuvo implicado Tovar, la comunidad científica europea debió rendirse, por fin, a la celticidad del celtibérico (Beltrán y Tovar, 1982).
Tovar ofreció la primera sinopsis gramatical de esta lengua en Kratylos, 1958. Es muy significativo el último párrafo del trabajo. Era consciente de que su aportación podía ser completada y mejorada, pero incidía en la coherencia y el valor de los datos que aportaba en favor de la celticidad del celtibérico y esperaba que eso animase a los estudiosos a investigar el asunto y dejar de lado su escepticismo y desconfianza sobre la existencia de celtas en la Península Ibérica que hubiesen dejado documentación escrita.
En cualquier caso, sus trabajos y su labor de “apostolado” ya habían dado sus frutos. Antes de su Forschungsbericht en Kratylos, Lejeune había publicado en 1955 Celtiberica, obra en la que el lingüista francés comenta desde el punto de vista epigráfico y, sobre todo, lingüístico, casi todo el corpus celtibérico conocido en esos momentos. En el prefacio expresa todas las cauciones por escribir sobre piezas que no había podido ver y no tiene inconveniente en agradecer a Tovar la guía en sus trabajos, además de permitir la publicación de su obra en la universidad de Salamanca. También buen conocedor de su obra es U. Schmoll, como demuestra en Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische, de 1959. Como ya indicara Corominas (1961), a pesar de lo que parece anunciar el título, Schmoll se ocupa más del celtibérico y del resto de los dialectos hispano-célticos que de los pre-célticos (asunto que, obviamente, le interesaba a él sobremanera debido a sus propuestas sobre el sorotáptico). Schmoll, a diferencia de Lejeune, aborda también las relaciones dialectales del celtibérico dentro de la familia céltica, intentando conciliar los datos lingüísticos con los arqueológicos del momento, problemas que también había tratado Tovar. Schmoll (1959: 106) concluía que “Das Keltiberische ist also ein Dialekt, der praktisch mit dem Urkeltischen identisch ist und weder an den jüngeren gemeinkeltischen Veränderungen, noch an den speziell goidelischen oder brittonischen teilhat”.
Aunque con matices, esta afirmación se mantiene en la actualidad. El celtibérico es un dialecto arcaico celta, en primer lugar, porque ha conservado más arcaísmos que el resto de sus “hermanas” y, por lo tanto, se parece más al proto-celta que las demás (pero ¡no es el proto-celta!); en segundo lugar, porque se separaría muy pronto de ese proto-celta. A pesar de lo que pueda parecer, el hecho de que una lengua se separe pronto de su “madre” no garantiza en absoluto la conservación de un número elevado de arcaísmos. Son dos cosas evidentemente relacionadas, pero la una no implica necesariamente la otra. Así las cosas, no es raro encontrarlo en la primera o primeras bifurcaciones de los árboles genealógicos de la familia celta en sus distintas versiones (vid. una exposición de ellas en Jordán, 2019: 53-62).
El celtibérico es la única lengua paleohispánica testimoniada directamente de cuya celticidad no puede dudarse. Y en este sentido quizá puedan ser equiparables los términos hispano-celta, utilizado sobre todo fuera de nuestras fronteras, y celtibérico (Villar, 1999: 74). Sin embargo, está claro que hubo hablantes de celta en otros puntos de la Península Ibérica. La existencia de este continuum lingüístico celta peninsular es razón suficiente a nuestro juicio para reservar el término hispano-celta o, de manera alternativa, celta de la Península Ibérica, que incluso parece más correcto, para ese conjunto de hablas celtas hispanas y no equiparlo sin más al de celtibérico. En otras palabras, el celtibérico es hispano-celta, pero no todo el hispano-celta era celtibérico. Además, como ya se ha indicado al principio queda por determinar la clasificación genética del lusitano y de la lengua del suroeste, que a todas luces se diferencian del celtibérico y que, de ser celtas, quedarían englobados en ese hispano-celta. Recordemos que J. Untermann (1997: 91) confesaba que había tenido la tentación de llamar al IV volumen de sus Monumenta Linguarum Hispanicarum (compilación y estudio histórico, historiográfico, epigráfico, paleográfico y lingüístico del material escrito en la lengua del suroeste, celtibérico y lusitano) “Die Inschriften in altkeltischen Sprachen” (“Las inscripciones en lenguas celtas antiguas”).
1.4. Principales rasgos lingüísticos del celtibérico
1.4.1. Isófonas (rasgos fonéticos)
Si hay un rasgo lingüístico de carácter fonético que identifica a una lengua indoeuropea como celta es la pérdida de la *p proto-indoeuropea en posición inicial ante vocal, r y l, o en posición intervocálica. Estamos ante un cambio fonético no usual. No suele darse en las lenguas en general y en las indoeuropeas en particular (a excepción del armenio, aunque no de la misma manera). Esta rareza lo hace tremendamente útil para individualizar a una lengua o grupo de ellas.
Normalmente se ha considerado que es un rasgo proto-celta, es decir, que se dio en la proto-lengua y que, como es lógico, luego heredaron todas sus hijas. Sin embargo, desde hace algunos años, a partir del análisis más detallado tanto del material insular, como del continental, se está empezando a dudar del carácter proto-céltico o cuasi proto-céltico de la desaparición de la *p originaria y se está abriendo la posibilidad de que fuese un fenómeno pancéltico. No es necesario pensar que se diese en la proto-lengua, sino que las lenguas hijas pudieron desarrollar esa pérdida paralelamente o como fruto de contacto lingüístico entre ellas. Evidentemente, un rasgo proto-céltico puede ser pan-céltico, pero no todo lo pan-céltico tiene que ser proto-céltico.
Pensar en desarrollos paralelos de un fenómeno tan poco habitual resulta un tanto contradictorio. Por otro lado, es cierto que el contacto lingüístico puede ser la razón de la expansión de un fenómeno no solo entre lenguas relacionadas genéticamente, sino incluso entre las que no lo están. Así las cosas, algunos autores han planteado la posibilidad de que la desaparición de esa *p es fruto del contacto con otras lenguas que no la tenían en su repertorio fónico. En el panorama paleoeuropeo occidental cumplen ese requisito el vascón, el aquitano y el ibérico. Obviamente, el contacto ha debido ser duradero para que se cumpla y ha tenido que darse en un lugar donde tuviese contacto el proto-celta con esas lenguas.
La consecuencia está clara: hay que alejarse del lugar de origen de los tradicionales celtas halstáticos y latenienses centroeuropeos. Según esta teoría parece que solo se puede hablar de una identidad cultural céltica a partir del siglo V a. e., cuando se forma el complejo de la segunda Edad del Hierro, conocido como civilización lateniense, y que se asocia desde el XIX a la expansión histórica de los celtas de las fuentes clásicas. Esta cultura lateniense es heredera de otra anterior denominada cultura halstática, que abarca del c. 700 al 450 a. e., continuadora a su vez de las sociedades de la tardía Edad del Bronce (c.1250 a. e.), denominadas Pueblos de los Campos de Urnas (Urnenfelder).
Desde principios de este siglo, Cunliffe (vid., por ejemplo, Cunliffe y Koch, 2010) viene defendiendo la teoría de que lo celta surgió en la denominada Fachada Atlántica en la Edad tardía del Bronce (ss. XIII-VIII a. e.) como fruto de un largo proceso de homogeneización económica y cultural. Este proceso comenzaría c. 5000 con la llegada de aportes poblacionales neolíticos procedentes, sobre todo vía marítima (aunque también lo harían por tierra firme), del Mediterráneo. Esos contingentes humanos, de lengua indoeuropea, se encontrarían en toda esa zona con población anterior de carácter cazador-recolector. Entre el 2200 y el 800 a. e. se consolidó a lo largo de la Fachada Atlántica un continuum unitario económico y cultural y con él la lengua celta a modo de lingua franca. A partir del 800 se produce el colapso de este continuum con la consiguiente aparición de las diferentes variedades dialectales celtas. Las causas de esa destrucción son difíciles de determinar y seguramente hay que pensar en varias. Fácilmente se comprenderá que desde esta nueva perspectiva es necesario replantearse completamente la expansión de los pueblos celtas por Europa... (Ballester, 2012, 2014, 2018).
También se puede ser un poco más difuso y menos arqueológico y plantear su búsqueda en el norte de la Penínsua Ibérica, el Sur de Francia o el norte de Italia, pero al sur de los Alpes (Schrijver, 2015).
Desde la perspectiva de la fachada atlántica, además, encuentra fácil acomodo la propuesta de que el lusitano también es una lengua celta. En la inscripción de Lamas de Moledo [VIS.01.01] aparece porcom, con *p- originaria, y en Cabeço das Frágoas [GUA.01.01] Trebopala, con *-p- intervocálica, sea cual sea la etimología de las varias que se han dado (de la raíz hidronímica *pel- ‘fluir’, F. Villar (1993-1995), de donde ‘charca del pueblo’, o de *pa- ‘proteger’, J. Untermann (2001: 191), ‘vigilante del pueblo’). La persistencia de esa *p es uno de los argumentos fundamentales para negarle la celticidad al lusitano. Pero, ¿si esta lengua fuese una reliquia de aquel antiguo proto-celta con *p que empezó a forjarse en la fachada atlántica y luego fue extendiéndose hacia el este?
Si se quieren seguir los cánones halstáticos y latenienses, no queda otro remedio que o bien pensar que el lusitano se separó de sus hermanas antes de que se produjese la pérdida de *p, emigró hacia el oeste peninsular, donde permaneció con ese sonido, mientras que el resto del grupo lo perdió en origen; o bien en la sede originaria todo el continuum lingüístico se vio afectado por el cambio, excepto el proto-lusitano que no se vio afectado y después se separó.
Dejando, pues, a un lado el lusitano, y fuese cual fuese la naturaleza del cambio y el lugar donde se produjese, lo que es cierto es que las lenguas consideradas celtas, comparten ese poco frecuente cambio fonético. Como ya se ha adelantado fue Tovar el que lo encontró en el repertorio celtibérico y empezó a demostrar con datos concretos que el celtibérico era una lengua celta. Lo halló en el epígrafe [TE.17.18], escrito en alfabeto latino y procedente de Peñalba de Villastar, al sur del área epigráfico-lingüística, en territorios ocupados, quizá, por los turboletas. Esto no quiere decir que el personaje que aparece en la inscripción perteneciese a ese pueblo. Es un epígrafe rupestre en lo que se considera un santuario al aire libre y podría tratarse de un peregrino que venía de otra zona. En él se lee:
TVROS / CAROQVM · VIROS · VERAMOS
La primera palabra, TVROS, es un antropónimo que está en nominativo del singular de un tema en -o (como lupus en latín, λύκος en griego); la segunda es el genitivo del plural de otro tema en -o (correspondería al latín lupōrŭm, griego λύκων). Ambos nombres conforman lo que se considera la fórmula onomástica celtibérica más sencilla, compuesta por el [idiónimo + genónimo]: ‘Turo, del grupo familiar de los Carocos’. Como veremos más adelante, esta fórmula puede alargarse con la indicación del patrónimo (nombre del padre) la indicación ‘hijo’, e, incluso, la mención a la procedencia del primero (origo). Lo interesante desde el punto de vista socio-lingüístico e histórico es que la indicación del nombre familiar no se da en las otras lenguas celtas continentales (galo y lepóntico), pero sí entre los romanos, los estruscos y otros pueblos itálicos.
Tras esta fórmula aparece como aposición VIROS · VERAMOS, que Tovar tradujo como ‘vir supremus’. Analizó VIROS como el cognado exacto de la forma latina vir, procedentes ambas de *wiros. Mientras en celtibérico se mantuvo básicamente igual, en latín se dieron los fenómenos fonéticos que acabaron en la forma que conocemos. Etimologizó VERAMOS como procedente de *uper-amos < *uper-m̥mos, una formación de superlativo, con un sufijo rastreable en otras lenguas indoeuropeas y un preverbio *(s)uper-, en donde se da la pérdida de la *p originaria intervocálica, como puede comprobarse si acudimos a otras lenguas indoeuropeas como latín super, griego ὑπέρ, sánscrito upari.
Con posterioridad se han encontrado otros casos de este fenómeno como:
- El preverbio ro-, en robiseti forma verbal procedente del primer bronce de Botorrita [Z.09.01, A-8], que hallamos en galo ro- (Romogillus), irl. ant. ro- (ro-muir ‘océano’), galés ry- (con distintos valores). Procede de *pro-, cf. latín pro, gr. πρό.
- El topónimo letaisama, leyenda monetal [Mon.68]. Es una forma de superlativo (cf. latín -issimus / -issima), de un adjetivo *pleth2- ‘ancho’, que conocemos en otras lenguas celtas como galo litano-, irlandés antiguo lethan. Este topónimo se conserva en el actual Ledesma, del cual hay varios en España, aunque no sabemos si el que aquí estamos tratando se refiere a Ledesma de la Cogolla (La Rioja) o Ledesma (Soria). La ceca no está localizada.
Otra formación toponímica en superlativo es el de la leyenda [Mon.72] usamuz, cuya formación en femenino es usama que aparece en una tésera de hospitalidad [SO.06.02], procedente de Uxama Argaela, población arévaca, localizada en el actual Burgo de Osma, que resulta ser su evolución fonética perfecta *'upsama > *'uχsama > *'ūsama > *'ūsma > osma. Existió, además, Uxama Barca, localidad autrigona, fuera del territorio celtibérico, que podría apuntar a que en esa zona (oeste de las provincias de Álava, Vizcaya, parte de Burgos, La Rioja y parte oriental de Cantabria) había hablantes de una lengua celta, de la que no podemos determinar qué grado de parecido había con el celtibérico.
- El topónimo arekorata [Mon.52], con diferentes leyendas, arekorataz, areikorataz, arekoratikos y areikoratikos. Posiblemente haya que localizar esta ceca en Muro de Ágreda (Soria), antigua Augustobriga. Se ha propuesto para su etimología, partir de un prefijo / preverbio are-, relacionable con el griego παρά, y que podemos rastrear en etnónimos celtas como en el de los galos Aremorici ‘los que están junto al mar’. Este elemento también lo tenemos en irlandés antiguo air-, galés ar-, er-.
Hay otros tres fenómenos fonéticos proto-celtas de los que participa, como es de esperar, el celtibérico. El primero se formula así: *gʷ > b. Este fenómeno consiste en que una oclusiva labio-velar sonora (realizada como la ge de gato, pero con el redondeamiento simultáneo de los labios, cf. lo que hemos dicho a propósito de *kʷ) se transforma en una oclusiva bilabial sonora (como la be de bota). En celtibérico hay dos buenos ejemplos de ello: boustom < *gʷow-sth2-o- ‘establo de vacas’ [Z.09.01, A-4]; y bouitos < *gʷow-ito- ‘paso de ganado’ [Z.09.24, A-2]. La secuencia bou- de ambas palabras pueden etimologizarse a partir de *gʷōw- ‘buey, vaca’, con amplia representación en las lenguas celtas, como irlandés antiguo bó, galés medio bu, e indoeuropeas, latín bōs, griego βοῦς, sánscrito gáus, etc. En boustom se puede considera una segunda parte *-sth2-o-, cf. latín sto, stas, stare, gr.ἵστημι, de donde el significado completo ‘establo de vacas’; en bouitos se individualiza *-ito-, relacionado con los verbos eo, is, ire ‘ir’ o el sustantivo iter ‘camino’ en latín, εἶμι en griego, llegando así a un posible significado ‘paso de ganado’. Si las etimologías son ciertas, permiten vislumbrar un cierto ambiente ganadero en el primer y cuarto bronces de Contrebia Belaisca, que es donde aparecen.
El segundo fenómeno fonético es *gʷʰ > *gʷ. Esto es, la oclusiva labio-velar sonoro-aspirada (como la anterior pero con la adición de una fricación, al modo de la h- del inglés de holydays) pierde esa fricación (aspiración) y se convierte en *gʷ. Lo genuinamente celta es que no se produce la fusión de las originarias *gʷ y *gʷʰ, sino que la nueva labiovelar sonora ocupa la casilla de la originaria y los resultados de ambas se distinguen perfectamente. Después, cada dialecto celta evolucionaría en un sentido o en otro. Los ejemplos, poco seguros, en celtibérico serían el nombre de grupo familiar [Z.09.03, IV-6] kuezontikum, si contiene la raíz *gʷʰedʰ- ‘rezar, suplicar’; el antropónimo GVANDOS [TE.17.13b] y [TE.17.19], si procede de *gʷʰn̥- grado cero de *gʷʰen- ‘golpear, penetrar’.
Y para terminar con este apartado, debe considerarse el tratamiento *r̥ + K > ri; *l̥+ K > li (donde K = oclusiva y r̥, l̥ = sonantes vocálicas). El ejemplo más claro está en el desarrollo de la proto-forma *bʰr̥gʰ- indoeuropea ‘alto, elevado, excelso’ muy prolífico en la toponimia. En ella se ha dado la vocalización en -i- de la -r- interconsonántica, además de una evolución de sonoras-aspiradas (*bh y *gh) a sonoras correspondientes (*b y *g) que aparece en varias familias indoeuropeas. Estos fenómenos conducen a un antiguo irlandés brí, galés bre, galo -briga, celtibérico -brig-s, frente al germánico burg < *bʰr̥gʰ- y berg < *bʰergʰ-, etc. El significado ‘altura’ derivó semánticamente al de ‘fortaleza, castillo’ y de ahí al de ‘población, ciudad’.
Encontramos dos buenos ejemplos entre las leyendas monetales. Por un lado, está nertobis [Mon.50], cuya lectura podría ser aproximadamente [nertobriks]. Se refieren a ella: Ptolomeo, Geog., 2.6.57 Νερτόβριγα, ciudad celtibérica; It. Ant., 437.4 y 439.2, Nertobriga. Se localiza entre La Almunia de Doña Godina y Calatorao (Z), en el Cabezo de Chinchón.
El compuestos originario sería *h2nerto-bʰr̥gʰ-s, cuya primera parte corresponde a un apelativo celta *nertom ‘fuerza, robustez’, que se conserva en irlandés antiguo nert, galés medio, bretón antiguo y córnico nerth ‘fuerza, robustez, poder’. En galo tenemos antropónimos como Nertomarus y Nertovalus. Hay que partir de una raíz originaria *h2ner- ‘vitalidad, hombre’, cf. irlandés antiguo ner (m.) ‘jabalí’ utilizado también como antropónimo, galés medio ner ‘señor, soberano’, gr. ἀνήρ, lat. Nero, etc.
El otro ejemplo es [Mon.89] sekobirikez, que hay que leer como [segobrigeθ] ‘de Segóbriga’, en ablativo, como se verá a continuación. Su nominativo está representado en la leyenda monetal en alfabeto latino SEGOBRIS, que casi con seguridad hay que interpretar como [segobris], en donde la -k- ya ha desaparecido en esa posición.
De difícil ubicación, parece que hay que localizar la ceca entre los ríos Duero y Pisuerga e identificarlas con la que aparece como ciudad de los celtíberos en Ptolomeo, Geog., 2.6.57, Σηγόβριγα y Estrabón, Geog., 3.4.13, Σεγόβριγα. A estos testimonios hay que unir la famosísima cita de Plinio, Naturalis Historia, 3.25, donde se nombra a unos segobrigenses cuya ciudad es caput Celtiberiae.
El compuesto del que habría que partir en este caso es *sego-bʰr̥gʰ-s, con un primer elemento *sego-, que se considera procedente de la raíz indoeuropea *segʰ- ‘tener’ (cf. gr. ἔχω, por ejemplo) y que en celta deriva hacia un significado de ‘vencer’. Es una raíz muy común en la antroponimia (Segolatius, Segorix, etc.) y toponimia celta (Segodunum, Segobodium, Segobriga, etc.), así como en la germánica (tipo Segemundus, Sigismundus, Sigericus, etc.). Entre los apelativos y verbos, cf. irlandés antiguo seg ‘fuerza, vigor’, galés hy ‘valiente, audaz’, gótico sigis ‘victoria’, alemán alto antiguo sigu, sigi ‘idem’, sánscrito sáhas ‘victoria’.
Este elemento léxico *brig- tuvo una gran fortuna en los estudios dedicados a la antigüedad prerromana peninsular. Fue W. von Humboldt en 1821 en su obra Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache, el que lo detectó en las fuentes clásicas y supo localizarlo en una buena parte de la Península Ibérica. Nacía así la zona toponímica -briga, celta y por lo tanto indoeuropea, que casi ciento cincuenta años después quedó enfrentada a la zona ilti-, ibérica y no indoeuropea, que J. Untermann (1962) trazó. De la misma manera que pensamos que -briga quiere decir ‘población, ciudad’, lo mismo suponemos de la “palabra” ibérica ilti-, que quizá haya que reducir a il-.
Lo que no puede hacerse mediante el análisis de toda esta toponimia por ahora es determinar la realidad (pre)histórica de la que fue resultado: ¿la extensión de los topónimos en -briga, seg-, etc. es producto de una estancia larga y efectiva de unas poblaciones de lengua celta en todo ese territorio? o ¿es resultado más bien de una expansión y ocupación de corte militar reciente? La arqueología y prehistoria son las disciplinas llamadas a aclarar esta cuestión. Las reliquias escritas prerromanas de la zona no ayudan a aclararla. Hay una cosa clara: el celtibérico, cuyos testimonios datan de los siglos III-I a. e., es la prueba inequívoca de ese estrato. Ahora bien, la filiación de las otras dos lenguas, lusitano y la del suroeste, está de momento en el aire, como ya se ha apuntado. Por supuesto, el hecho de que estén en la zona -briga no obliga a aceptar automáticamente que sean lenguas celtas. Una cosa no implica la otra. A esto hay que añadir que se puede detectar material toponímico indoeuropeo en la zona ilti-, pero lo contrario, huellas de material toponímico ibérico en zona -briga, no sucede.
Otro topónimo de la serie *-brig- es el que se recoge en la leyenda monetal nertobis [Mon.50], que habrá que entender como [nertobris], en este caso analizable como nerto- ‘fuerza’ y -brig- ‘ciudad’. Se localiza en la Almunia de Doña Godina (Z). Ese segmento toponímico fue aprovechado por los latino-parlantes que lo latinizaron como -briga y llegaron a crear topónimos híbridos como, al menos, los dos Augustobriga (Muro de Ágreda, en Soria, y Talavera la Vieja, en Cáceres), o Iuliobriga (Retortillo, Cantabria) o Flaviobriga (cerca de Bilbao).
1.4.2. Isomorfas (rasgos morfológicos)
Como ya se ha adelantado, quizá sea en el campo morfológico donde mejor se aprecie el carácter indoeuropeo de la lengua celtibérica. El campo nominal (sustantivo y adjetivo) está mejor representado que el verbal. Veamos un cuadro general de la morfología nominal celtibérica en el que se podrá apreciar lo que queremos decir.
La indicación ---- significa que no hemos encontrado ejemplos o no hemos sabido identificarlos. Recordemos que es una lengua de corpus fragmentariamente testimoniada. Cuando el testimonio va entre signos de interrogación, es que no es segura su definición (aunque el análisis morfológico hace viable la clasificación que damos en el cuadro). Es posible que en algún ejemplo debamos reconsiderarla en un futuro, como ha sucedido en alguna ocasión.
Los temas que presenta son los habituales: temas en -ā/ǝ- (primera declinación latina), temas en -ŏ (segunda declinación latina) temas en -ĭ (parte de la tercera declinación latina), temas en -ŭ (cuarta declinación latina), temas en -n, -r, y oclusiva (resto de la tercera declinación latina). Los morfemas casuales son en su mayoría los esperados para una lengua indoeuropea. Ahora bien, ese arcaísmo generalizado no obsta para que el celtibérico presente dos novedades: la presencia del caso ablativo, que lo individualiza frente a las otras lenguas celtas; y la forma del genitivo del singular de los temas en -ŏ, que parece podría individualizarlo dentro de todo el panorama indoeuropeo. Comentemos algo de ellas.
|
sg. |
-ā/ǝ- |
-ŏ |
-ĭ |
-ŭ |
|
N. |
-a < *-ā̆ kusta |
-os < *-ŏs bouitos |
-is < *-ĭs kenis |
--- |
|
A. |
-am < *-ā̆m toutam |
-om < *-ŏm boustom |
-im < *-ĭm aratim |
--- |
|
G. |
-as < *-ā̆s turuntas |
-o < *-ŏ gortono |
-eys < *-eys ¿luzeis? |
--- |
|
D. |
-ay < *-ā̆y ¿masnai? |
-uy < *-ōy ueizui |
-ey < *-ey kenei |
-wey < *-wey LVGVEI |
|
Ab. |
-az < *-ā̆d arekorataz |
-uz < *-ōd usamuz |
-iz < *-ī̆d bilbiliz |
--- |
|
L. |
-ay < *-ā̆y ¿kustai? |
-ey < *-ey gortonei |
--- |
--- |
|
pl. |
|
|||
|
N. |
--- |
-oy < *-oy ¿stoteroi? |
--- |
--- |
|
A. |
-as < *-ā̆ns ¿listas? |
-us < -ons ¿matus? PVBLICVS |
--- |
--- |
|
G. |
-aum < *ā̆ōm ¿otanaum? |
-um < *-ōm abulokum |
-isum < *-is-ōm kentisum |
-owm < *-ow-ōm ¿+DNOVM? |
|
D.-Ab. |
--- |
-ubos < *-(o)bʰos aregoratikubos |
--- |
--- |
|
sg. |
-n |
-r |
-nt |
resto ocl. |
|
N. |
-u < *-ōn melmu |
-r < *(V)r kar |
--- |
*-K + s ¿teiuoreikis? |
|
A. |
---
|
--- |
-am < *-nt-m̥ tirikantam |
--- |
|
G. |
-(u)nos < *-(V)n-ŏs melmunos |
-(e)ros < *-(V)r-ŏs tuateros |
-os/-es < *-nt-os/-es tirikantos steniotes |
-os < *-K-ŏs tokoitos |
|
D. |
-(u)ney < *(V)n-ey terkininei |
--- |
-ẹ̄ < *-ey STENIONTE |
-ey < *-K-ey tokoitei |
|
Ab. |
-(u)nez < *(V)n-ĕd oilaunez |
--- |
--- |
-ez < *-K-ĕd sekobirikez |
|
L. |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
pl. |
|
|||
|
N. |
---
|
-(e)res < *-(v)r-es tuateres |
--- |
-es < *-K-ĕs ¿aleites? |
|
A. |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
G. |
---
|
--- |
--- |
--- |
|
D.-Ab. |
---
|
--- |
--- |
--- |
1. El caso ablativo, utilizado para expresar la procedencia y alguna otra circunstancia (sobre todo con preposiciones), no aparece en todas las lenguas indoeuropeas. De hecho presentan un ablativo más o menos diferenciado: el hetita, el indio antiguo, el avéstico, el latín, el osco y el umbro. Dentro de las lenguas celtas solo se halla en celtibérico. Suele considerarse que las lenguas que no lo tienen, sean celtas o no, lo han fusionado, lo han sincretizado con otro u otros casos, preferentemente el genitivo. No está claro, sin embargo, que la proto-lengua tuviese ablativo y puede considerarse que en las lenguas que aparece fue un desarrollo propio.
Resulta curioso que el celtibérico utilice unas marcas más parecidas a las de las lenguas itálicas (latín, osco y umbro), que a las otras. Ahora veremos cuáles.
Las leyendas monetales son un buen lugar para recabar ejemplos de ablativo. En estos documentos la aparición del ablativo se justifica porque un topónimo en ese caso está indicando el origen de la moneda:
|
Ablativo sg. de temas en *-ā, *-ād |
||
|
[Mon.52] |
arekorataz, areikorataz |
Ágreda (SO) |
|
[Mon.77] |
sekotiaz / lakaz |
Σεγόντια Λάγκα. Sigüenza (GU) |
|
[Mon.93] |
uarkaz |
Uxama Barca. Osma de Valdegovía (VI) |
|
[Mon.71] |
uirouiaz |
¿Virovesca? Borobia (SO) o Briviesca (BU) |
|
Ablativo sg. de temas en *-ŏ, *-ōd |
||
|
[Mon.65] |
karaluz |
Localización desconocida |
|
[Mon.72] |
usamuz |
Uxama Argaela. Osma (SO) |
|
Ablativo singular de temas en *-ĭ, *-īd |
||
|
[Mon.61] |
aratiz |
Arándiga o Aranda de Moncayo (Z) |
|
[Mon.73] |
bilbiliz, bilbili |
Bilbilis. Calatayud (Z) |
|
[Mon.86] |
orosiz, orosi |
¿Caminreal o Huesa del Común (TE)? |
|
Ablativo singular de temas en nasal, *-ed |
||
|
[Mon.56] |
oilaunez, oilaune |
¿Alto Valle del Ebro? |
|
Ablativo de tema en velar terminado en *-ed |
||
|
[Mon.89] |
sekobirikez |
Segobriga. Alto Duero |
|
Ablativo de tema en *-ŭ terminado en *-ed |
||
|
[Mon.66] |
karauez |
Carauis. Magallón (Zaragoza) |
Mientras que en latín y umbro la -d llegó a desaparecer y en osco se mantuvo, en celtibérico se transformó en [θ], fricativa interdental sorda (un sonido como la zeta en español, de hecho lo transcribimos con -z). En los casos en los que no aparece, como bilibili u orosi parece que se debe más a motivos epigráficos (falta de espacio) que a lingüísticos. Algunas de estas cecas también acuñaron la leyenda con el topónimo en nominativo del singular, indicando de esta manera el lugar de acuñación sin más: arekorata ‘Aregorada’ / arekorataz ‘de Aregorada’; uiroruia ‘Virovia’ / uirouiaz ‘de Virovia’.
2.- El genitivo del singular de los temas en -ŏ es la otra gran innovación morfológica del cetibérico. Y lo es por un doble motivo: no solo lo individualiza en el panorama lingüístico indoeuropeo (o casi), sino también dentro de las lenguas celtas.
Fue J. Untermann (1967 y 2000) quien identificó este genitivo del singular en la fórmula que aparece en la tésera de hospitalidad Fröhner [Z.00.01].
lubos · alizo/kum · aualo · ke(ntis) / kontebiaz / belaiskaz
En este documento puede observarse que, tras la secuencia lubos alizokum [idiónimo + genónimo] = ‘Lubo del grupo familiar de los Alizocos’, aparece otro antropónimo, aualo, y la abreviatura ke, que debemos completar como kentis e interpretar como [gentis]. A pesar de la equiparación formal con el latín gens, gentis ‘familia’, en celtibérico es la palabra para ‘hijo’. Además de tener paralelos en otras lenguas (cf. Kind en alemán actual), el hecho de aparecer en este lugar en una fórmula onomástica es un apoyo para mantener ese significado. Ocupa el mismo puesto que ocupa filius en las fórmulas onomásticas propiamente latinas o latinas de ambiente indígena como Aecus Aplonicum Longi f(ilius), Turennus Boddegun Boddi f(ilius), Dobiterus Caburoniq(um) Equaesi f(ilius), L(ucius) Licinius Seranus Avvancum, C(aius) Iulius Crastunonis f(ilius) Medutticum, etc.
En estos ejemplos aparece el nombre del padre, el patrónimo, delante de filius, de modo que si se comparan con la secuencia de la tésera, no queda otro remedio que pensar que aualo es ese patrónimo y que por lo tanto está en genitivo del singular, concretamente de un tema en -o, cuyo nominativo es aualos que está testimoniado en el tercer gran bronce de Contrebia Belaisca [Z.09.03, I-55].
|
Idiónimo |
genónimo |
patrónimo |
‘hijo’ |
|
Aecus |
Aplonicum |
Longi |
f(ilius) |
|
lubos |
alizokum |
aualo |
ke(ntis) |
La “traducción” de la fórmula quedaría como: ‘Lubo, del grupo familiar de los Alizocos, hijo de Avalo’.
En la tésera Fröhner también aparece un ejemplo de ablativo: kontebiaz belaiskaz. Terminan gráficamente ambas formas en -z, fónicamente [θ], que hay que suponer procedente de *-d, según hemos adelantado. Este ablativo no estaría indicando la origo de Lubo, su procedencia, sino que estaría indicando la ciudad con la que él establecería el pacto que creemos consignaba el documento en cuestión. El nutrido grupo de téseras celtibéricas con las que contamos en la actualidad (más de una cincuentena) invita a pensar que en este documento falta una palabra clave que aparece en varias de ellas, kar, cuyo significado sería bien el de ‘pacto’, bien el de ‘tésera’ o ‘documento’. En definitiva, la secuencia entera lubos alizokum aualo ke(ntis) kontebiaz belaiskaz habría que entenderla como ‘Lubo, del grupo familiar de los Alizocos, hijo de Avalo. (Pacto) con Contrebia Belaisca’ o, si se quiere, ‘(Pacto que emana) de Contrebia Belaisca’, sin dejar de pensar en la idea de origo.
Pero volvamos a la particularidad de ese genitivo en -o. Las lenguas indoeuropeas llegan a presentar hasta siete terminaciones diferentes en este genitivo, obviamente con sus correspondientes transformaciones fonéticas:
|
Terminación |
Lenguas |
|
*-ŏs |
Hetita |
|
*-eso, *-oso |
Germánico y, quizá, griego |
|
*-osyo |
Griego clásico, sánscrito, falisco, lepóntico, véneto y latín (lapis satricanus), |
|
*-ōd |
Antiguo eslavo y báltico oriental |
|
*-eis |
Osco y umbro |
|
*-ī |
Latín, falisco, véneto, celta insular, galo y lepóntico |
|
*-ŏ |
Celtibérico, ¿griego micénico, griego chipriota? |
No está unánimemente aceptado que el micénico y el chipriota presenten esa terminación. La interpretación de los correspondientes silabarios en los que aparecen escritas estas lenguas no permiten confirmar al cien por cien ese dato. De hecho, se plantea que tuvieron un genitivo igual que el hetita. Si fuese así, entonces el celtibérico sería la única lengua en presentar ese genitivo. En caso de que no lo fuese, visto desde una perspectiva geográfico-lingüística, podrían considerarse las tres lenguas como áreas aisladas o cuasi-aisladas. Sea de una manera, sea de otra, todavía no hemos sabido valorar dialectológicamente este rasgo.
Casi más llamativo resulta que el celtibérico es la única lengua celta que lo tiene. De hecho, todas sus hermanas, continentales (galo y lepóntico) e insulares, presentan un genitivo en *-ī, que es el que aparece también en latín, falisco y véneto. Durante mucho tiempo, esta coincidencia entre parte de las lenguas itálicas y las lenguas celtas (sin conocimiento del celtibérico) fue considerado como uno de los pilares morfológicos de una posible unidad lingüística italo-celta, junto con el superlativo en *-(i)somo- que hemos visto a propósito de letaisama y usama. El celtibérico, pues, participa de este último, pero no del genitivo en *-ī.
1.5. Propuestas sobre estadios y dialectos del celtibérico
1.5.1. ¿Distintos estadios del celtibérico?
Las lenguas celtas presentan un particular tratamiento de la vocal *ō heredada:
- En sílaba no-final: *ō > *ā. Por ejemplo, irl. ant. már, galés mod. mawr ‘grande’, galo -maros < *māros < *mōros (cf. gr. -μωρος). Esta formación podría aparecer en la primera parte de la palabra del único documento celtibérico por ahora en plomo, la carta de la Manchuela [CU.00.02, A-7] maromizom < *māro-misdʰo- ‘paga, premio grande’ (Prósper 2007, 78-82) o *māro-mēdom ‘medida grande’ (Stifter 2008, 293).
- En sílaba final: *ō > *ū. Irlandés antiguo cú, galés moderno ci ‘perro’ < *kū < *kwō(n), cf. sánscrito śvā, gr. κύων). Este cambio puede observarse perfectamente en el nominativo de los temas en nasal, tipo melmu < *-ōn [Z.09.01, B-2], antropónimo Melmón; el dativo singular de los temas en -o, -ui <*-ōy, como ueidui < *weydōy ‘supervisor, testigo’ [SP.02.03], el bronce de Gortono, cuyo nominativo está testimoniado como ueizos en la tésera [SP.02.01], con distinta escritura del resultado de -d- (para la etimología, cf. uidēre en latín); el ubicuo genitivo del plural de los nombres familiares en -kum < *-kōm, que ya se ha visto a propósito de CAROQVM y alizokum; el ablativo singular de los temas en -o, -uz < *-ōd, cf. karaluz y usamuz, ya vistos; y la desinencia de imperativo -tuz < *-tōd, abundante en el primer gran bronce de Contrebia Belaisca, [Z.09.01], comprensible al tratarse de un documento normativo en el que seguramente se establecen obligaciones. Un ejemplo más claro aparece en la carta de La Manchuela, donde en la cara B solo se lee: abulei kaikokum tatuz, traducible como ‘entréguese a Abulón de los Caicocos”. tatuz hay que interpretarlo como datuθ < *datōd imperativo del verbo ‘dar’ (cf. latín dō, dās, dăre, dedī, dătum, imperativo de futuro datō). Hace referencia a la carta que está redactada en la cara A.
Fijándose precisamente en el comportamiento de la vocal *-ō en sílaba final en el corpus celtibérico, ha llevado a De Bernardo (2011) a plantear la existencia de distintas unidades sincrónicas dentro del celtibérico. A juicio de la autora hay una serie de palabras terminadas en -o, grafía de [ō], que supondrían el paso previo al cierre en -u = [ū], de forma que el primer comportamiento apuntaría a un celtibérico arcaico y el segundo a uno clásico. También De Hoz (2013 y 2017) considera que este cambio ō > ū estaba extendido en celtibérico, pero no generalizado, y no era muy antiguo.
La aparición de una tésera en un tesoro hallado en Armuña de Tajuña (Guadalajara), fechable a finales del s. III a. e., en la que se lee magaunikum · kar (Velaza e.p.) ‘pacto/documento de los Magáunicos’, apunta a un cierre de *ō > *ū en sílaba final, anterior a toda la documentación celtibérica conocida hasta la fecha. Este hecho plantea serias dificultades a las propuestas de De Bernardo y De Hoz.
1.5.2. ¿Un dialecto berón?
En la definición que hemos dado al comienzo, hemos dicho que se considera que los berones, además de los carpetanos, hablaban esa lengua. De hecho, se ha llegado a plantear que los primeros podrían usar una variante dialectal propia. La documentación directa que con seguridad se sabe procede del territorio ocupado históricamente por los berones, básicamente La Rioja actual y zona navarra colindante, es muy poca y, por lo tanto, la información que puede extraerse de ellos es la siguiente:
1. Las téseras [SP.02.02], libiaka, y [CU.01.01], libiaka / kortika · kar, de procedencia desconocida la primera y de la provincia de Cuenca la segunda, pero que por el tipo de documentos que son debieron inscribirse en zona berona o, al menos, denuncian una estrecha relación con ella, si es que, como parece, hay que localizar *libia en Herramélluri (La Rioja). A estas hay que sumar el grupo de téseras, encontradas en La Custodia, Viana (Navarra), que ya llega a seis con las dos últimas adquisiciones:
|
[NA.01.01] |
berkuakum · sakas |
|
[NA.01.02] |
[---]+iko · loukio · kete[---] / [---]ko |
|
[NA.01.03] |
A) +boka+i++ · uenia[-c.2-] B) iteulases · buntunes |
|
[NA.01.04] |
sakarokas |
|
(Armendáriz y Velaza, 2022) |
memu/nos · telkaskum / kar |
|
(Armendáriz y Velaza, 2022) |
tirtaku · amateriko / burzau(n)ka |
Untermann apuntó en su momento (Labeaga y Untermann, 1993) que buntunes en [NA.01.03] podría ser el genitivo singular de un antropónimo de tema en consonante buntu, en grafía latina Bundo, Bundonis (no testimoniado), variante de bundalos, que aparece en el Bronce de Cortono [SP.02.03, -5] (bundalos en lectura dual) y a través del genónimo Bundalico(m) CIL II 2785. No rechazaba del todo que fuese un N.pl. Esta terminación se diferencia de la que aparecía en el resto de la documentación celtibérica, -os, y planteaba la posibilidad de que la terminación -es fuese un fenómeno dialectal de la zona de los berones.
En el plato de Gruissan (F) [AUD.04.01] se lee [---]+likum · stenio(n)tes · ge(---) · rida, en donde stenio(n)tes tiene todo el aspecto de ser un genitivo, ya que puede considerarse el patrónimo que iría detrás de un nombre de grupo familiar [---]+likum (incompleto por estar la pieza rota) y delante de ge(ntis) (en el caso que fuese) ‘hijo’. Este hecho llevaba a Untermann a plantear la posibilidad de que ese documento fue escrito también en esa zona.
Parece claro que stenio(n)tes es un genitivo del singular. Ya no se puede afirmar nada seguro de buntunes, aunque sería posible el análisis de Untermann. En cualquier caso se puede pensar en un alomorfismo (uso de distintos morfemas con el mismo valor) cuyo valor dialectológico todavía no estamos en disposición de determinar.
El resto de las téseras solo aporta información morfológica propiamente celtibérica: berkuakum parece el genitivo del plural de un nombre familiar; la secuencia loukio kete parece que hay que interpretarla como [loukio gente] ‘para el hijo de Lucio’, con el genitivo específicamente celtibérico; memunos telkaskum kar vendría a significar ‘pacto/documento de Memón, del grupo familiar de los Telcascos’, dentro de los más ortodoxos cánones morfológicos y fraseología hospitalaria celtibérica; y lo mismo sucede con tirtaku amateriko burzau(n)ka, ‘Tirtacón, del grupo familiar Amaterico. (Pacto/documento) bursaonense’, en donde aparece mencionada mediante su adjetivo la que parece la población de burzau [Mon.48], actual Borja (Zaragoza), con ceca propia.
2. García-Bellido (1999) creía que existen razones numismáticas que permiten individualizar un “grupo berón” de cecas. Desde el punto de vista epigráfico-lingüístico, las leyendas monetales de este grupo se caracterizarían por presentar el sufijo de formación de adjetivos -ko-, de indudable raigambre indoeuropea y profusamente utilizado en celtibérico, y en concreto la terminación -kos correspondiente a un nominativo masculino singular del localicio de tema en *-ŏ. Estas cecas se localizan en el alto Valle del Ebro, Burgos, Navarra, La Rioja, parte de Soria, y zona occidental de Zaragoza.
Junto a esta terminación, hay un grupo de leyendas en un espacio geográfico complementario al anterior, la zona oriental de Zaragoza, Teruel, Cuenca, parte de Guadalajara y Madrid, básicamente en los territorios belo y carpetano, que terminan en -kom, nominativo singular neutro también de un adjetivo. Villar (1995: 343-344), propuso que este reparto podría estar encubriendo un uso de índole dialectal: en ambos casos el adjetivo estaría concordando con el apelativo correspondiente a “moneda”, en masculino o en neutro. Entre una zona y otra (entre las provincias de Zaragoza y Soria, quizás entre el alto Duero y la cuenca del Jalón) habría existido una de transición, donde habría que buscar alguna ceca que parece utilizar ambos patrones, como sería el caso de ekualakos (nominativo singular masculino) / ekualakom (nominativo singular neutro) [Mon.63], referido a los nombres de las monedas. Esta ceca también tiene una leyenda ekualaku, que habría que interpretar como ekualaku(m), genitivo del plural, esta vez haciendo referencia a los habitantes de la ciudad que acuñaba, ‘de los ecuálacos’.
Parece, pues, que el argumento lingüístico, utilización de -kos, complementa los argumentos metrológicos e iconográficos monetales presentados por García-Bellido y los tres conjuntamente apoyan el supuesto de un grupo numismático berón. Ahora bien, la información lingüística que hasta aquí puede extraerse de la lengua de los berones es tan solo, teóricamente, el género que se utilizaba para el apelativo “moneda”, que sería masculino. La conformación del adjetivo es idéntica a la que se daba en celtibérico.
Actualmente podemos localizar con un alto grado de certeza tan solo dos cecas en territorio berón:
- titiakos / titiako [Mon.58]. Esta ceca parece que era la ciudad berona citada por Ptolomeo, Geog., 2.6.54, Τρίτιον Μέταλλον y en el It. Ant., 394.1, Tritio. Además hay un Tritiens(i) Magall(um) recogido en CIL II 4227 y una referencia a Res [(Publica)] Tr[i]t[i]en/sium, que obligan a corregir la indicación ptolemaica. Localizado en la actual localidad de Tricio (La Rioja). Obsérvese cómo la secuencia fónica [tri-] es solucionada drásticamente en la escritura con semisilabario por medio de un solo signo ti, lo mismo que nertobis para [nertobris], pero recurso diferente a sekobirikez para [segobrigeθ].
- uarakos [Mon.59]. En las fuentes clásicas aparecen las siguientes referencias a una determinada población: Livio, Fr., 91, Vareiam, capital de los berones; Estrabón, Geog., 3.4.12, πόλις Οὐαρία; Plinio, Nat. Hist., 3.21, Hiberus amnis... a Vareia oppido capax; Ptolomeo, Geog., 2.6.54, Οὐάρεια; It. Ant., 393.2, Vereia. Esta localidad se identifica con la actual Varea (La Rioja) y es aquí donde se quiere colocar la ceca con leyenda uarakos. Esta localidad sería la misma que la de la tésera [NA.08.02] uaraka / kortika ¿‘(pacto) público variense’?
Como se ve, la información es más bien escasa y tampoco la documentación indirecta en la que se recoge el propio etnónimo de los berones, topónimos, antropónimos y teónimos, posibilita aislar una serie de características lingüísticas propias que permita hablar de un dialecto berón (Untermann, 1995a; Álvarez, 2006; Collado, 2006).
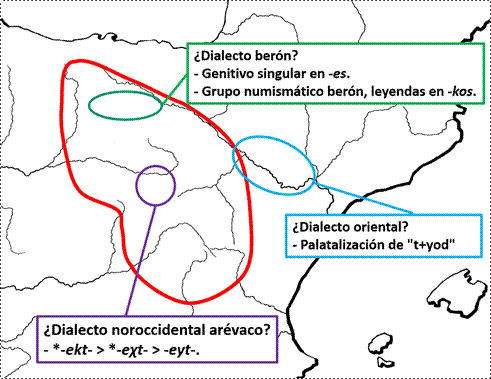
Figura 4. Se han propuesto posibles dialectos celtibéricos, pero las características del corpus epigráfico hacen muy difícil establecerlos con seguridad.
Figure 4. Possible Celtiberian dialects have been proposed, but the characteristics of the epigraphic corpus make it very difficult to establish them with certainty.
1.5.3. ¿Otros dialectos celtibéricos?
Prósper ha planteado la posibilidad de la existencia de al menos dos variedades dialectales:
1.- Una variedad oriental, cuyo rasgo identificativo sería, por ahora, la evolución de la secuencia -V(C)tyV- > -V(C)tsV-, donde V = vocal; C = consonante; y = yod, sonido parecido al que tiene en el español la -i- de tiene, precisamente. De hecho ese grupo, t-yod, acabaría convirtiéndose en un sonido de carácter fricativo, cercano a la ese española (Prósper 2013-2014).
2.- Una variedad noroccidental arévaca, con una evolución *-ekt- > *-eχt- > -eyt- (o, menos probablemente, -ẹ̄). Esta unidad formaría parte de una mayor, la Celtiberia occidental, en cuya antroponimia (testimoniada principalmente en epigrafía latina) Prósper (2016: 123-198) detecta una serie de isoglosas propias y diferentes al resto de la Celtiberia. Esta Celtiberia occidental se extendería a lo largo de las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Cuenca y Guadalajara. Esto es, además de por los territorios de los arévacos, por el de los pelendones, turmogos y autrigones, como mínimo. A esta habría que sumar una larga serie de fenómenos fonéticos, muy prolijos de exponer aquí.
De momento, debemos decir que aceptar todas esas isoglosas sin más en su conjunto es problemático, ya que muchas de las etimologías que propone la autora no están confirmadas, en la medida en que estas puedan estarlo. Se aprecian además oportunas excepciones, que hacen sospechar de la validez del fenómeno al que afectan. Además, hay momentos en los que esa Celtiberia occidental presenta unas fronteras un tanto elásticas.
El corpus celtibérico es todavía demasiado magro, tiene mucho material portátil y la mayoría no está ni bien localizado geográficamente ni bien contextualizado arqueológicamente. En definitiva, habrá que esperar muchos más datos para confirmar o negar la realidad de esas variantes dialectales del celtibérico. Y no solo para eso, sino también para traducirlo con cierta seguridad.
Agradecimientos. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación Escritura cotidiana. Alfabetización, contacto cultural y transformación social en Hispania Citerior entre la conquista romana y la Antigüedad tardía (PID2019-104025GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
Bibliografía
Álvarez, P., (coord.), 2006, Libia: La mirada de Venus. Centenario del descubrimiento de la Venus de Herramélluri (1905-2005) (Logroño).
Armendáriz, J., y Velaza, J., 2022, Dos nuevas téseras celtibéricas de La Custodia (Viana, Navarra). PalHisp, 22, 139-160.
Ballester, X., 2012, Les langues celtiques: origines centre-européennes ou... atlantiques? En Aires Linguistiques. Aires Cuturelles. Études de concordances en Europe occidentale: zones Manche et Atlantique, dirigido por D. Le Bris (Brest), 93-108.
Ballester, X., 2014, As Línguas Célticas: Origens Centro-Europeias ou... Atlânticas (Lisboa).
Ballester, X., 2018, Lenguas anindoeuropeas de Hispania ¿antiguas o recientes? PalHisp, 18, 13-24.
Beltrán, F., y Jordán, C., 2016, Celtibérico. Lengua. Escritura. Epigrafía [AELAW Booklets] (Zaragoza).
Beltrán, F., y Jordán, C., 2019, Writing and language in Celtiberia. En Palaeohispanic Languages and Epigraphies, editado por A. G. Sinner y J. Velaza (Oxford), 240-303 (versión en español: Escritura y lengua en Celtiberia. En Lenguas y epigrafías paleohispánicas, editado por A. G. Sinner y J. Velaza (Barcelona), 269-332).
Beltrán, F., y Jordán, C., 2020, Celtibérico. PalHisp, 20, 631-688.
Beltrán, A., y Tovar, A., 1982, Contrebia Belaisca I. El bronce con alfabeto ‘ibérico’ de Botorrita (Zaragoza).
Bopp, F., 1838, Die keltischen Sprachen in ihrem Verhältnisse zum Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Germanischen, Litthauischen und Slawischen (Berlin).
Collado, L. V., 2006, La identidad de los Berones bajo la romanización. Berceo, 150, 91-114.
Corominas, J., 1961, Schmoll’s Study on PreRoman Hispanic Languages. Zeitschrift für romanische Philologie LXXVII, 345-374.
Cunliffe, B., y Koch, J. T., 2010, Celtic from the West. Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature (Oxford).
De Bernardo-Stempel, P., 2011, El genitivo-ablativo singular del indoeuropeo arcaico: viejas y nuevas continuaciones célticas. CFC(G), 21, 19-43.
De Hoz, J., 2013, A celtiberian inscription from the Rainer Daehnhardt collection and the problem of the cetiberian gentive plural. En Continental celtic word formation. The onomastic data, editado por J. L. García Alonso (Salamanca), 51-62.
De Hoz, J., 2017, Ambiguities in the Celtiberian coin legends. En Miscellanea Indogermanica. Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag, editado por I. Hajnal, D. Kölligan y K. Zipser (Innsbruck), 127-137.
García-Bellido, M. P., 1999, Notas numismáticas sobre los berones y su territorio. En: Pueblos, Lenguas y Escrituras en la Hispania Prerromana. Actas del VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Zaragoza, 12 a 15 de Marzo de 1997), editado por F. Villar y F. Beltrán (Salamanca), 203-220.
Gómez-Moreno, M., 1943, La escritura ibérica. BRAH 112, 1943, 251-278.
Gómez-Moreno, M., 1949, Misceláneas: Historia, Arte, Arqueología: (dispersa, emendata, addita, inedita). Primera serie, La Antigüedad (Madrid).
Hübner, E., 1893, Monumenta Linguae Ibericae (Berlin).
Jordán Cólera, C.. 2019, Lengua y epigrafía celtibéricas (Zaragoza).
Labeaga, J. C., y Untermann, J., 1993, Las téseras del poblado prerromano de La Custodia, Viana (Navarra). Descripción, epigrafía y lingüística. TrabNavarra, 11, 45-53.
Lejeune, M., 1955, Celtiberica (Salamanca).
Lejeune, M., 1970-1971, Documents gaulois et para-gaulois de Cisalpine. Études Celtiques, 12/2, 1970-1971, 357-500.
Lejeune, M. 1972, Un problème de nomenclature: Lépontiens et Lepontique. Studi Etruschi, 40, 259-270.
Mommsen, Th., 1853, Die nordetruskischen Alphabeten (Zürich).
Pauli, C., 1885, Altitalische Forschungen B. I (Leipzig).
Pelegrín, J.. 2005, Polibio, Fabio Píctor y el origen del etnónimo “celtíberos”. Gerión 23, 115-136.
Prósper, B. Mª, 2007, Estudio lingüístico del plomo celtibérico de Iniesta (Salamanca).
Prósper, B. Mª, 2013-2014, Time for Celtiberian dialectology: Celtiberian syllabic structure and the interpretation of the bronze tablet from Torrijo del Campo, Teruel (Spain), KF, 6, 115-155.
Prósper, B. Mª, 2016, The Indo-european Names of Central Hispania (Innsbruck).
Schirjver, P., (2015), Pruners and Trainers of the Celtic Family tree: The Rise and Developtment of Celtic in the Light of Language Contact. En An XIV Comhdháil Idirnáisiúnta sa Léann Ceilteach, Maigh Nuad 2011: imeachtaí = Proceedings of the XIV International Congress of Celtic Studies, held in Maynooth University, 1-5 August 2011, Dublin, editado por L. Breatnach, D. McManus, R. Ó hUiginn y K. Simms (Dublin), 191-219.
Schmoll, U., 1959, Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische (Wiesbaden).
Sims-Williams, P., 2007, Common Celtic, Gallo-Brittonica and Insular Celtic. En Gaulois et Celtique Continental (Clermont-Ferrand 13-16 Mai 1998), editado por P.-Y. Lambert y G. J. Pinault (Genève), 309-354.
Stifter, D., 2008, Blanca María Prósper, Estudio lingüístico del plomo celtibérico de Iniesta. Acta Salmanticiensia. Estudios filológicos 319, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca 2007. 152 pp. ISBN 978-84-7800-365-5. EUR 16,-. KF, 3, 2008, 291-295.
Tovar, A., 1946, Las inscripciones ibéricas y la lengua de los celtíberos. BRAE XXV, 1946, 7-38.
Tovar, A., 1949, Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas (Buenos Aires).
Tovar, A., 1958, Das Keltiberische, ein neuer Zweig des Feslandkeltischen. Kratylos 3, 1-14.
Untermann, J., 1962, Sprachräume und Sprachbewegungen im vorrömischen Hispanien (Wiesbaden) [en español: 1963, Estudio sobre las áreas lingüísticas pre-romanas de la península ibérica. APL, 10, 165-192].
Untermann, J., 1967, Die Endung des Genitiv singularis der o-Stämme im Keltiberischen. En Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie, Julius Pokorny zum 80. Geburtstag gewidmet, editado por W. Meid (Innsbruck), 281-288, [en español: 2000, La terminación del genitivo singular de los temas en -o en el celtibérico: de 1965 a 1995. ELEA, 3, 125-142].
Untermann, J., 1980, Trümmersprachen zwischen Grammatik und Geschichte (Opladen).
Untermann, J., 1995, La latinización de Hispania a través del documento monetal. En La moneda hispánica. Ciudad yterritorio, editado por M.ª P. García-Bellido y R. M. Sobral Centeno (Madrid), 305-316.
Untermann, J., 1997, Monumenta Linguarum Hispanicarum IV. Die tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften (Wiesbaden).
Untermann, J., 2001, La toponimia antigua como fuente de las lenguas hispano-celtas. PalHisp, 1, 187-218.
Velaza, J., e.p., Inscripción celtibérica sobre falera procedente de Armuña de Tajuña (GU).
Villar, F., 1993-1995, El instrumental en celtibérico. Kalathos, 13-14, 325-338.
Villar, F., 1995, Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas, en La moneda hispánica: ciudad y territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, editado por M. P. García-Bellido, R. M. Sobral (Madrid), 337-346.
Villar, F., 1999, Hispanocelta o celtibérico. En Language Change and Typological Variation: In Honor of W. P. Lehmann on the Occasion of his 83rd Birthday, Vol. I, 60-77, editado por E. C. Polomé y C. F. Justus (Washington) 60-77.
von Humboldt, W., 1821, Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache (Berlin) [traducción española de Rivero, L., 1990, Los primitivos habitantes de España, (Madrid)].
Zeuss, J. K., 1853, Grammatica celtica: e monumentis vetustis tam hibernicae linguae quam britannicae, dialecti cambricae, cornicae, armoricae, nec non e gallicae priscae reliquiis, 2 vols. (Leipzig).