
Couceiro, M., Passamai, M., Contreras, N., Zimmer, M., Cabianca, G., Mayorga, M., Valdiviezo, M., Rada, J., Villagrán, E., Alemán, A., Caballero, N., 2009, Variables biologicas y sociales de embarazadas y peso al nacer de sus hijos, controladas por el primer nivel de atención (Salta, Argentina). Antropo, 19, 7-21. www.didac.ehu.es/antropo
Variables
biologicas y sociales de embarazadas y peso al nacer de sus hijos, controladas
por el primer nivel de atención (Salta, Argentina)
Biological and social variables in pregnant women, and of children´
birth weight under Salta’s first health level attention
M. Couceiro, M. Passamai, N. Contreras, M. Zimmer, G. Cabianca, M.
Mayorga, M. Valdiviezo, J. Rada, E. Villagrán, A. Alemán, N. Caballero
Consejo de Investigaciones. IIENPo (Instituto de
Investigaciones en Evaluación Nutricional de Poblaciones). Universidad Nacional
de Salta. Avenida Bolivia 5150 (4400). República Argentina.
Dirección para correspondencia: Mgst. Mónica E. Couceiro. Avenida Bolivia 5150. (4400). Salta. República Argentina. E mail: couceirm@unsa.edu.ar
Palabras clave: embarazo. Factores biológicos y sociales de riesgo. Peso al nacer
Key
words: Pregnancy.
Biological and social risk factors. Low birth weight
Resumen
El riesgo reproductivo es la probabilidad que tiene la mujer o su hijo, de sufrir un daño a la salud durante su embarazo. Mantener un correcto estado de salud y una vigilancia sobre el mismo es un mecanismo válido para evitar estas complicaciones. Por lo tanto el control prenatal es fundamental con el objeto de mantener una vigilancia sobre la salud de las mujeres, aún desde antes de su embarazo. La finalidad del presente trabajo fue conocer la presencia de factores biológicos y sociales maternos de riesgo y su relación con el peso al nacer de sus hijos. Se analizaron 300 historias clínicas de niños de un año de edad, cuyas madres fueron atendidas en el primer nivel de atención de la ciudad de Salta, seleccionándose entre 24 de los 60 servicios del primer nivel de Atención. Fueron revisadas todas las historias de niños que habían ingresado al servicio en el primer mes de vida y cuyas madres tuviesen el carnet perinatal en el servicio. Si este no se encontrase, el mismo fue buscado en el hospital neonatológico de referencia a los fines de completar la recolección de datos.
Resultados: 14% de adolescentes tuvieron niños con bajo peso al nacer y 10 %
de las mujeres no adolescentes presentaron esta situación, sin diferencias
estadísticamente significativas. Al analizar peso de nacimiento y nivel de
instrucción materno, no se relacionaron ambas variables. No hubo relación entre
estado nutricional preconcepcional materno y peso al nacer de los niños. La
situación de convivencia (presencia de pareja o mujeres solas), mostró 14 % de
mujeres solas con niños de bajo peso contra solamente 8,4 % de las mujeres con
pareja estable, ![]() = 3,94: P< 0,05. Por lo que una mujer en estas condiciones
tiene 2,3 veces más probabilidad de presentar un niño con bajo peso al nacer
que una mujer sola pero mayor. Al analizar edad gestacional y peso al nacer,
todas las adolescentes con embarazos prematuros tuvieron niños con bajo peso al
nacer, mientras que 45% de las no adolescentes tuvieron niños con bajo peso,
siendo esta relación significativa.
= 3,94: P< 0,05. Por lo que una mujer en estas condiciones
tiene 2,3 veces más probabilidad de presentar un niño con bajo peso al nacer
que una mujer sola pero mayor. Al analizar edad gestacional y peso al nacer,
todas las adolescentes con embarazos prematuros tuvieron niños con bajo peso al
nacer, mientras que 45% de las no adolescentes tuvieron niños con bajo peso,
siendo esta relación significativa.
Conclusiones: Los resultados encontrados muestran que ciertos factores sociales guardan relación con el peso al nacer de los niños, y que la adolescencia sigue siendo aún hoy un factor de riesgo para el embarazo.
Abstract
Reproductive risk is women
probability in order to suffer a health damage along her pregnancy or
over her’s baby. So, health vigilance is needed along pregnancy in order to
avoid damage by controlling risks factores between women even before pregnancy.
In order to
describe certain biological variables of
mothers and the relationship between birth weight of their
children, there were analyzed 300
clinical histories of two years old
children , which mothers were attended in health services of the first
attention level,in 24 of 60 services that constitute the network services of the first level Attention
of Salta city.There were checked all the children's histories that had entered
to the service in the first month of life and whose mothers had the perinatal
history added. If this history wasn´t there, it was looked in the
reference neonatológical hospital
of o the province, in order fill information.
Results: 14 % of teenagers had children with low birth weight and 10 % of the older women presented
this situation, without statistically significant differences. Having analyzed
birth weight and mother´s instruction level, both variables were not related.
There was no relation between nutritional reconcepcional mother´s
condition and birth weigh of their
children. The presence of women´s couple
showed 14 % of alone women with children of low weight against only 8,4
% of the women with stable couple ![]() =
3,94 P <0,05. So, a woman in these conditions has twice more probability of
presenting a child with low weight . The relationship between gestacional age
and birth wieght showed that all the teenagers with premature pregnancies
had with low bitht weight
childrenrn, whereas 45 % of elder women had low birth weight children.
=
3,94 P <0,05. So, a woman in these conditions has twice more probability of
presenting a child with low weight . The relationship between gestacional age
and birth wieght showed that all the teenagers with premature pregnancies
had with low bitht weight
childrenrn, whereas 45 % of elder women had low birth weight children.
Conclusions: Results showed that certain women social risk factors has relationship with birth weight on their children, and that the adolescence
continues being a risk factor for the pregnancy.
Introducción
El riesgo reproductivo es la probabilidad que tiene la mujer de sufrir un daño a la salud, ella o el producto de la concepción durante el proceso reproductivo. Se conoce que una de las formas de evitar complicaciones maternas durante el embarazo, el bajo peso al nacer y las malformaciones, entre otras, es lograr que la mujer en edad fértil llegue al embarazo en buen estado de salud, con la reducción al mínimo posible de los diferentes factores de riesgo presentes en la pareja desde la etapa preconcepcional.
Algunos autores señalan como factores de riesgo preconcepcionales las edades extremas de la vida reproductiva por su inmadurez o envejecimiento, el espacio intergenésico corto por su incidencia en la mortalidad perinatal, la multiparidad y el embarazo no deseado, el efecto adverso del bajo nivel socioeconómico, la desnutrición, el nivel intelectual y cultural deficiente, las madres solteras, entre otros actúan nocivamente sobre el proceso reproductivo (Juarte, 2006).
La edad es de suma importancia en la vida reproductiva de las mujeres, las edades extremas así como un acumulo de eventos reproductivos previos, presentan riesgos mas elevados que otros, edades entre 20 y 29 años o con un número menor de embarazos y baja paridez (Herrera León, 2007).
Una mujer madura desde el punto de vista biológico es aquella en la que transcurrieron como mínimo cinco años desde la menarca. Esto tiene más impacto en la evolución del embarazo que la edad cronológica.
Las demandas de crecimiento del embarazo y el feto que se agregan a las demandas de crecimiento de una adolescente durante el primer año siguiente a la menarca predisponen a resultados reproductivos no deseables (Mac Ganita et al, 2002).
Frisancho y cols. han demostrado que en los embarazos de adolescentes es más frecuente el bajo peso al nacer, morbilidad y mortalidad, que en las mujeres adultas. El estado nutricional materno es un importante factor que incide sobre el crecimiento prenatal mayormente en las mujeres de más edad; aunque no ha sido posible extrapolarlo a la gestante joven (Dueñas et al, 1996).
Los lactantes prematuros corren alto riesgo nutricional en virtud de sus deficientes reservas de nutrimentos, inmadurez fisiológica, enfermedades que interfieren en el tratamiento y las necesidades nutricionales y las demandas de nutrientes que se requieren para el crecimiento.
La mejoría en la tasa de supervivencia de los lactantes de muy bajo peso de nacimiento ha originado mayor preocupación por el pronóstico para el neurodesarrollo a corto y a largo plazo de éstos niños (Anderson, 2001).
Es realmente importante la prevalencia de RN que presentan situaciones de alto riesgo neonatal, que precisan una asistencia de tercer nivel en una terapia intensiva neonatal, y que van a presentar elevadas probabilidades de muerte o de deficiencias residuales, más o menos permanentes, con la consiguiente ansiedad y tristeza por parte de los padres; o que van a requerir una larga hospitalización, todo lo cual va a retardar y dificultar el inicio del vínculo madre – hijo. (Gomez, 2000)
Existen algunos estudios que han realizado seguimiento de RN de muy bajo peso al nacer hasta los 10 años de edad durante la década de los años 90. Dichos estudios han demostrado que comparados con un grupo control de peso promedio al nacer, los RNMBP (Recién nacidos de muy bajo peso al nacer) evidenciaron menor peso, estatura y circunferencia craneana a los ocho años de edad. Así también incidencia mucho mayor de varias enfermedades, más procedimientos quirúrgicos y menor funcionamiento intelectual, medido por el lenguaje, lectura, matemáticas y funciones motoras. Estas desventajas fueron directamente proporcionales al menor peso al nacer. Otras complicaciones probables en estos niños fueron mayor retraso general del desarrollo. (Lefrancois, 2001)
Desde el punto de
vista causal resulta sumamente amplia la constelación de factores en juego en el nacimiento pretérmino. La
malas condiciones socioeconómicas, la juventud de la madre, el trabajo
demasiado intenso, el embarazo gemelar, las anomalías útero – placentarias, la
gestosis y el retardo idiopático en el crecimiento constituyen las causas más
frecuentes. (Muñoz, 2004)
Todo lo anterior
resulta preocupante al analizar que el siglo XX terminó con más de mil millones
de personas (o sea un quinto de la población mundial) sin acceso a una
alimentación adecuada, agua potable, enseñanza elemental y atención básica de
salud. (García Caballero, 2000)
Las mujeres que fuman durante el embarazo
no solo ponen en riesgo su propia salud, sino que también lo hacen con la de su
hijo. Además del efecto de la nicotina, debe tenerse en cuenta muy
especialmente al monóxido de carbono, que produce una hipoxia fetal crónica
debido al incremento de las concentraciones de carboxihemoglobina en la sangre
materna y aún más en la fetal, con la consiguiente reducción de la capacidad de
transporte de oxígeno a los tejidos fetales. A su vez la nicotina produce
probablemente una vasoconstricción de las arterias umbilicales y disminuye el
flujo de sangre placentario, con una disminución del número y grosor de los
capilares fetales. El riesgo relativo de nacer con un peso inferior a 2500
gramos en los hijos de las fumadoras oscila entre 1,65 y 2,21 comparado con las
de no fumadoras. El consumo de tabaco durante el embarazo aumenta también el
riesgo de aborto espontáneo y de parto prematuro.
Por otra parte la exposición prenatal al alcohol es una causa prevenible de defectos congénitos, incluyendo retraso mental y deficiencias del desarrollo neurológico (Piedrola Gil, 2001).
El hijo de una madre adicta a drogas es un lactante cuya madre ha ingerido drogas que pueden causar síntomas de abstinencia neonatal. Las drogas de abuso suelen ser hidrosolubles y lipofílicas, por lo que atraviesan la placenta y se acumulan en el feto y en el líquido amniótico (Gomilla et al, 2003).
El presente trabajo tuvo la finalidad de analizar factores de riesgo preconcepcionales de embarazadas bajo cobertura del Primer Nivel de Atención de la ciudad de Salta y su relación con el producto de la concepción hasta el año de edad. Identificar variables biológicas y sociales maternas en relación con el peso al nacer de sus hijos.
Materiales y métodos
Se solicitó a la Dirección del Primer Nivel de Atención de Salta el listado de los servicios de Salud bajo su dependencia, los cuales fueron ordenados según la prevalencia de desnutrición en menores de dos años.
Para la selección de la muestra se procedió a realizar un muestreo intencional en función del conocimiento previo de tales prevalencias, eligiendo los tres servicios con prevalencia más altas y los tres servicios con prevalencias más bajas por cada una de las zonas geográfico - sanitarias en que se encuentra dividida la ciudad (norte, sur, este y oeste) las cuales fueron reagrupadas por la propia Dirección en zonas norte y oeste y sur y este e dependiendo de una subdirección. Por lo que se trabajó sobre 24 de los 60 servicios que conforman la Dirección del Primer Nivel de Atención de Salta Capital.
En cada uno de los servicios se revisaron todas las historias clínicas de los menores de dos años que hubieran ingresados al servicio antes del año de edad, y cuyas madres tuviesen su correspondiente historia clínica perinatal del embarazo del niño en cuestión.
En los casos en que esa historia no estuviese anexada y cuando el niño hubiese nacido en el Nuevo Hospital del Milagro (NHEM), se procedió a la búsqueda de la misma en el mencionado Hospital. Este se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta Capital de la provincia; inició sus actividades en diciembre del año 2000 y es el centro de referencia materno – neonatal de la provincia, llegando a él derivaciones de todo el interior dentro del área tocoginecológica – neonatal.
En los últimos cinco años en la provincia de Salta, del total de nacimientos promedio anuales (24592), un 72% ocurren en el sector público; 23% en el sector privado; 4% en el domicilio, y 1% en otros lugares. De ese 72% de nacimientos en el sector público, el 45% (aproximadamente 8500 anuales) se produce en el NHEM, por lo tanto representa este nosocomio una importante fuente de información sobre los nacidos vivos en la provincia y fundamentalmente en Salta Capital.
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación a tres años que lleva el título de Factores de riesgo preconcepcionales y producto de la concepción hasta el año de edad, el cual tiene como objetivo general, ponderar factores socioeducativos y biodemográficos maternos que influyen en el comportamiento del crecimiento, estado nutricional, condición de morbilidad y eventual mortalidad del menor de 1 año; habiéndose procesado 300 historias clínicas del total recogido.
Resultados
Con respecto a la edad materna, como
puede observarse en la Tabla 1, el estudio mostró que en estos 300 casos la
edad materna promedio fue de 24 años y medio con una mediana de edad de 23
años. Al percentilar la edad de las madres puede observarse que un 25% de las
mujeres presentaron edades inferiores a los 20 años y un porcentaje igual
edades superiores a los 29 años de edad. Los valores mínimos y máximos
encontrados fueron de 14 y 43 años respectivamente, con un rango de 29 y un
desvío estándar de 6 años y 8 meses. Se encontró un 5 % por debajo de los 16
años de edad y otro 5% por arriba de los 36 años de edad.
Si se considera a la adolescencia
como la edad comprendida entre los 11 y los 19 años de edad, y a las mujeres
añosas como aquellas con edades superiores a los 35 años, en la muestra
estudiada encontramos un 22% de madres adolescentes y un 7,5% de madres añosas
(Figura 1).
|
Indicador |
Media |
Mediana |
DS |
Mínimo |
Máximo |
|
Edad materna (años) |
24,5 |
23 |
6,2 |
14 |
43 |
Tabla 1. Descriptivos de edad materna. Dirección del Primer
Nivel de Atención. Salta. 2008
Table 1. Maternal age descriptives. First Health Level
Attention. Salta. 2008
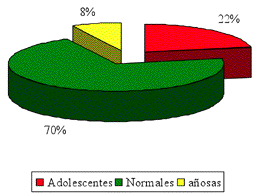
Figura 1. Distribución de las madres según categorías de edad.
Figure 1. Maternal age categories.
|
Indicador |
Media |
Mediana |
DS |
Mínimo |
Máximo |
|
Edad gestacional (semanas) |
38,5 |
39 |
1,9 |
26 |
45 |
Tabla 2. Descriptivos de edad gestacional.
Table 2. Gestational age descriptives.
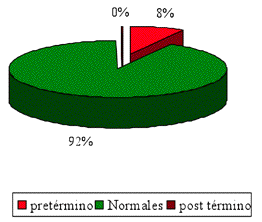
Figura 2. Distribución de
los embarazos según categorías de edad gestacional.
Figure 2. Pregnancy
distribution about gestational age categories.
|
Indicador |
Media |
Mediana |
DS |
Mínimo |
Máximo |
|
Estado nutricional IMC pregestacional |
23,47 |
22,9 |
4,2 |
14,97 |
46,75 |
Tabla 3. Descriptivos del estado nutricional pregestacional.
Dirección del Primer Nivel de Atención. Salta. 2008
Table 3. Prest pregnancy
Nutritional status descriptives.
First Health Level Attention. Salta. 2008
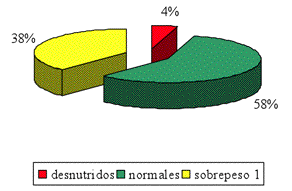
Figura 3. Distribución de
las embarazadas según el estado nutricional pregestacional. Dirección del
Primer Nivel de Atención. Salta, 2008.
Figure 3. Pregnant women about nutritional status prest pregnancy. First Health Level Attention. Salta. 2008
|
Indicador |
Media |
Mediana |
DS |
Mínimo |
Máximo |
|
Peso materno (Kgs) |
56,51 |
55 |
10,64 |
31 |
110 |
|
Talla materna (cms) |
155,16 |
155 |
5,54 |
140 |
170 |
Tabla 4. Descriptivos de peso y talla maternos.
Table 4. Maternal Height and wieght descriptives.
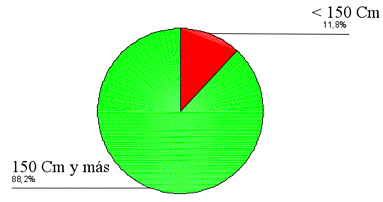
Figura 4. Distribución de las madres
según estatura.
Figure 4. Maternal height.
|
Indicador |
Media |
Mediana |
DS |
Mínimo |
Máximo |
|
Peso al nacer (gramos) |
3217 |
3270 |
546 |
980 |
4620 |
|
Peso al año (gramos) |
9691 |
9510 |
1180 |
6400 |
13700 |
Tabla 5. Descriptivos del peso al nacer y al año de edad de
los niños estudiados.
Table 5. Just born weights and at the first year.
Con respecto a la edad gestacional promedio, como se observa en la Tabla 2, esta fue de 38 semanas y media, con una mediana de 39 semanas. La menor duración fue de 26 semanas y un máximo de 45 semanas, con un desvío estándar de 1,92.
En la Figura 2 puede observarse que en los casos estudiados se encontró un 8,1% de partos prematuros, respondiendo a una edad gestacional menor a las 37 semanas de gestación.
El estado nutricional pregestacional, a través del IMC muestra que el IMC promedio fue de 23,47 con una mediana de 22,9 (Tabla 3). Encontrándose como valores extremos: 14,97 (bajo) y 46,75 (excesivo).
Categorizado el IMC pregestacional en bajo peso para un valor < 18,5; normal entre 18,5 y 24,9 y sobrepeso por arriba de 25, puede observarse en la Figura 3 un 4,4% de madres que comenzaron su embarazo con un cuadro de desnutrición y un 37,7% que lo comenzaron con algún grado de sobrepeso.
Si se discrimina el sobrepeso según severidad, puede observarse 19,9% de sobrepeso de 1° grado, 2,5% de sobrepeso de 2° grado y 15,3% de obesidad mórbida es decir aquella superior a un IMC de 40.
Al analizar los descriptivos del peso y la talla a través de la estatura de las madres puede observarse que el promedio de peso se encontró con 56 Kg y una estatura de 155 centímetros (Tabla 4). La casi correspondencia total de la media y mediana de estatura comprueba la distribución prácticamente normal de esta medida corporal. Sin embargo para peso se encontraron valores muy extremos tanto para el bajo como para el alto peso que implican situaciones preocupantes de desnutrición y obesidad mórbida. También se encontraron valores de baja talla compatibles con factores de riesgo ginecobstétrico, así como de bajo peso al nacer.
Al percentilar la población en estudio puede observarse que el 10% de las mujeres presentó una talla inferior a 149 cms. y 45 Kg de peso.
En la Figura 4 puede observarse que más del 11% de la población presentó una talla baja, es decir menor a los 150 cms. Sin embargo, al aplicar regresión lineal entre la estatura materna y el peso al nacer de los niños, no se encontró relación con un R = 0,029 P>0,05.
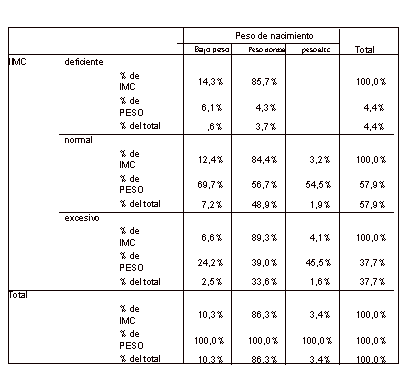
Tabla 6. Tabla de contingencia de IMC pregestacional y peso
al nacer de los niños.
Table 6. Prest pregnancy
body mass index and just born weight.
En la tabla 5 pueden observarse los pesos de los niños. El peso promedio al nacer fue de 3217 gramos con una mediana de 3270. El peso más bajo fue de 980 gramos y el más alto de 4620 gramos. Con respecto al peso encontrado al año de edad fue en promedio de 9691 gramos con una mediana de 9510 gramos. El peso más bajo al año de edad fue de 6400 y el más alto de 13700 gramos con un desvío de 1180 gramos.
Se encontró un 10,3% de niños con peso al nacer inferior a los 2500 gramos y un 3,4% con peso alto, es decir, superior a los 4000 gramos.
Tampoco se encontró correlación lineal entre el peso materno preconcepcional y el peso al nacer de los niños. R = 1,91 P> 0,05.
Al analizar en la tabla 6 la relación existente entre el estado
nutricional preconcepcional y el peso al nacer de los niños no se encontró
asociación estadísticamente significativa (![]() =
3,25; P>0,05).
=
3,25; P>0,05).
Tampoco se encontró relación entre el IMC pregestacional y la edad
gestacional de los niños, siendo en este estudio ambas variables independientes
(![]() =
5,97; P> 0,05) (Tabla 7).
=
5,97; P> 0,05) (Tabla 7).
Sin embargo, como se observa en la
tabla 8, se encontró asociación estadística entre la edad gestacional y el peso
de nacimiento con un ![]() = 69,26 al 99% de confiabilidad, por lo
que a menor tiempo de embarazo es seguro un peso de nacimiento bajo.
= 69,26 al 99% de confiabilidad, por lo
que a menor tiempo de embarazo es seguro un peso de nacimiento bajo.
El 38% de las
madres eran primíparas, es decir que el niño bajo estudio en el presente
proyecto era producto de su primer embarazo. Al analizar en una tabla de
contingencia la relación existente entre la primiparidad y el peso al nacer no
se encontró relación entre ambas variables (![]() = 0,82 P>0,05) (Tabla 9).
= 0,82 P>0,05) (Tabla 9).
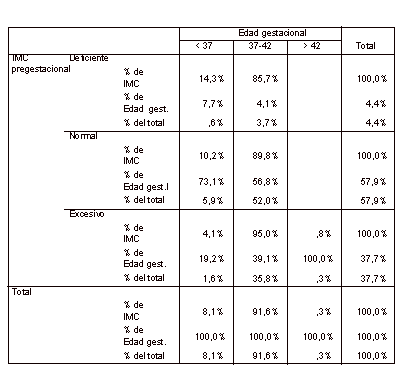
Tabla 7. Tabla de contingencia de IMC pregestacional y edad
gestacional.
Table 7. Prest pregnancy body mass index and gestational age.
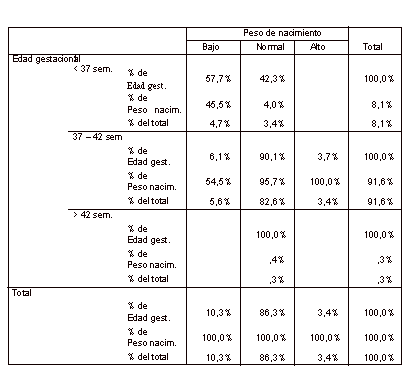
Tabla 8. Tabla de contingencia de Peso de nacimiento y edad
gestacional.
Table 8. Just born weight and gestational age.
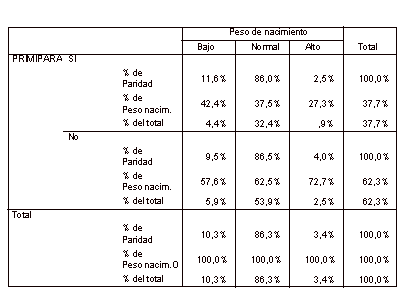
Tabla 9. Tabla de contingencia entre primiparidad y peso al
nacer.
Table 9. Primiparity and just born weight.
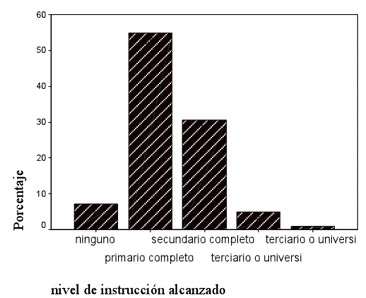
Figura 5. Distribución de las madres según nivel
educativo alcanzado.
Figure 5. Educational mothers level.
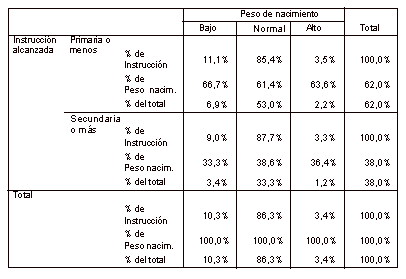
Tabla 10. Nivel educativo alcanzado por las madres y peso al
nacer de sus hijos
Table 10. Educational
mothers level, and just born weight.
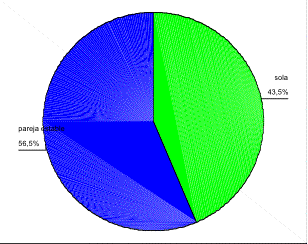
Figura 6. Distribución de las madres según situación de
pareja.
Figure 6. Couple situation.
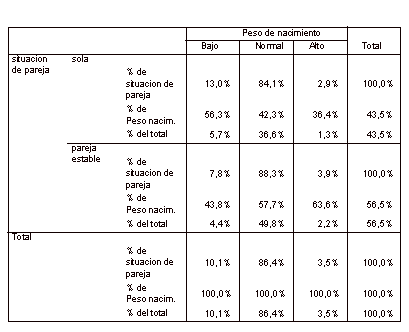
Tabla 11. Relación existente entre la situación de
pareja de las madres y el peso al nacer de sus hijos.
Table 11. Couple situation
and just born weight.
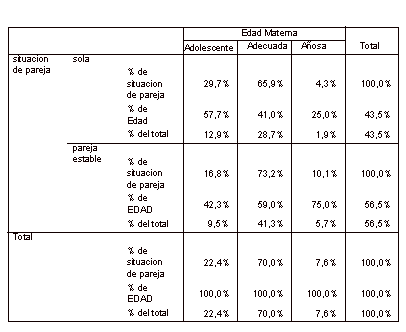
Tabla 12. Relación entre situación de pareja y edad
de las madres.
Table 12. Couple situation
and mother´s age.
Si se analiza en la Figura 5 el
nivel educativo alcanzado por las madres puede observarse que el 55% de ellas
solo había completado la enseñanza primaria, mientras que un 7 % no la había
completado, por lo tanto el 62% de la población no alcanzó la educación secundaria. Resultó con una mínima
proporción de población con estudios superiores, tanto terciarios como
universitarios.
Al vincular el nivel educativo
alcanzado y el peso al nacer y recodificando la variable nivel educativo
alcanzado en primario o inferior y secundario o superior, se observa que ambas
variables en el presente estudio fueron independientes con un valor de ![]() =
0,36 P> 0,05, por lo que en el presente estudio no pudo demostrarse
asociación entre el nivel educativo alcanzado por las madres y el peso al nacer
de sus hijos. Esto puede observarse de la lectura de la Tabla 10.
=
0,36 P> 0,05, por lo que en el presente estudio no pudo demostrarse
asociación entre el nivel educativo alcanzado por las madres y el peso al nacer
de sus hijos. Esto puede observarse de la lectura de la Tabla 10.
Al analizar la situación de
convivencia de las madres puede observarse en la Figura 6 que el mayor
porcentaje de ellas se encontraban al momento de su captación con una pareja
estable, sea esta por medio de casamiento civil o por unión de hecho. Sin
embargo es de destacar que un porcentaje elevado (43,5%) se encontraba sola.
Al analizar la relación existente entre la situación de pareja de las
madres y el peso al nacer de sus hijos, ambas variables resultaron
independientes ![]() = 2,49 P>
0,05, por lo que para este estudio el estado de pareja de las madres no guardó
relación con el peso al nacer de sus hijos, como puede observarse en la Tabla
11.
= 2,49 P>
0,05, por lo que para este estudio el estado de pareja de las madres no guardó
relación con el peso al nacer de sus hijos, como puede observarse en la Tabla
11.
Sin embargo, al analizar la Tabla 12 es evidente la relación existente
entre la situación de pareja y la edad de las madres (![]() =
9,88 P< 0,05), aumentando la proporción de mujeres con
pareja estable a medida que aumenta la edad. Lo que estaría indicando que si
bien la situación de pareja no guardó relación en este estudio con el peso al
nacer de los niños, la mayor proporción de mujeres solas son las que pertenecen
al grupo de adolescentes, por lo tanto este hecho está sumando un factor de
riesgo más a estos niños.
=
9,88 P< 0,05), aumentando la proporción de mujeres con
pareja estable a medida que aumenta la edad. Lo que estaría indicando que si
bien la situación de pareja no guardó relación en este estudio con el peso al
nacer de los niños, la mayor proporción de mujeres solas son las que pertenecen
al grupo de adolescentes, por lo tanto este hecho está sumando un factor de
riesgo más a estos niños.
Al analizar la
relación existente entre la situación de pareja y el peso de nacimiento (ambas
variables dicotomizadas), introduciendo al análisis a la edad como variable de
capa (también dicotomizada en mujeres adolescentes y no adolescentes), se
observa que ambas variables están relacionadas para el caso de mujeres no
adolescentes (Tabla 13). Por lo cual el estar sola y no ser adolescente aumenta
2,6 veces la probabilidad de tener un niño con bajo peso (![]() = 4,88 P< 0,05)
= 4,88 P< 0,05)
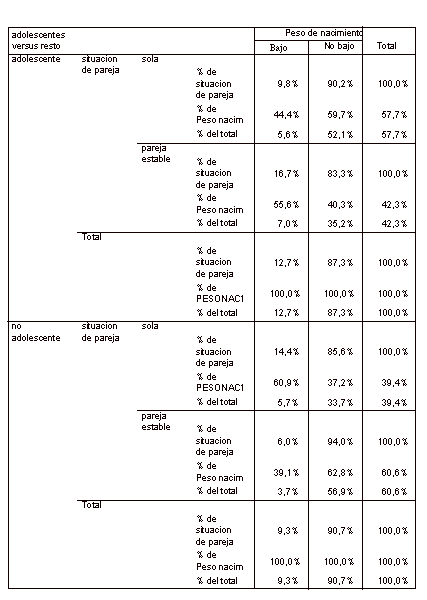
Tabla 13. Relación entre edad materna, situación de
pareja y peso al nacer de sus hijos.
Table 13. Couple situation, mother´s age and just born weight.
Conclusiones
La mayoría de las mujeres presentaron un estado nutricional normal y un porcentaje muy bajo desnutrición pregestacional. Sin embargo el elevado porcentaje de mujeres con algún grado de sobrepeso indica que deben tomarse acciones a los efectos de prevenir complicaciones en el parto independientemente que en este estudio el peso al nacer haya sido independiente del estado nutricional pregestacional materno.
El porcentaje de bajo peso al nacer del 10% es considerado muy superior a la media internacional, y se encuentra por encima de la media nacional, ya que los menores de 2500 gramos representan aproximadamente el 7% de todos los nacidos vivos, sin embargo, contribuyen a la mortalidad infantil con aproximadamente el 50% de las muertes. Esto permite observar que una pequeña fracción de la población, es responsable de la mitad de las muertes de los niños menores de un año. Por otro lado, la presencia de niños con bajo peso al nacer es casi siempre inversamente proporcional al grado de desarrollo socioeconómico de una comunidad.
Por consiguiente al haber encontrado en este estudio que guarda relación la edad gestacional con el bajo peso al nacer, y al haber una prevalencia elevada de este último, resulta sumamente importante trabajar en la captación temprana de los embarazos a los efectos de prevenir los partos prematuros y las complicaciones que ellos acarrean, ya que los recién nacidos prematuros, son los pacientes que más tiempo permanecen internados, que más padecen infecciones intrahospitalarias en relación a la invasión que sufren (vías endovenosas múltiples, canalizaciones centrales, cirugías menores, etc), así como a la pobre inmunidad que poseen, derivada también de la alimentación que reciben.
La prematuridad, ligada al BPN, es una causa muy importante de hospitalización prolongada. El < de 2500g precisa una estancia media de 24,19 días, que se eleva a 2 meses en el menor de 1500g y a casi 3 meses, en el < de 1000g. El motivo de esta larga hospitalización es doble: por un lado, el tiempo que precisan para recuperar un peso y una actividad adecuados a su estancia domiciliaria es mayor que en el neonato a término de peso adecuado, y es más frecuente en ellos por su prematurez. Por el otro, la incidencia de patología grave va a prolongar su hospitalización, ya que va a estabilizar su progresión ponderal hasta que logre alcanzar límites adecuados para su alta hospitalaria. (Gomez, 2000).
Las medidas corporales de peso y estatura, muestran que existe un porcentaje de mujeres con valores considerados de riesgo para ambas variables. Si bien el peso al nacer de los niños fue independiente del estado nutricional pregestacional de las madres, no puede dejarse de lado el 10% de mujeres con talla baja lo que demuestra un potencial riesgo ginecobstétrico.
El nivel de instrucción alcanzado por las madres no se asoció con el peso al nacer de sus hijos en la presente investigación. De todos modos el nivel de instrucción materno está íntimamente ligado a la capacidad de prestar cuidado a esos niños por parte de estas mujeres, por lo que aquellas con bajo nivel de instrucción deben ser consideradas como de riesgo para la evolución del crecimiento y estado de salud de sus hijos.
Las madres no adolescentes, sin pareja se asociaron con el hecho de tener niños con bajo peso al nacer, situación que no se presentó en el caso de las mujeres adolescentes, porque permanecen formando parte de sus familias primarias.
Bibliografía
Anderson, D.M., 2001, Nutrición para el lactante de bajo peso de nacimiento. En: Lahan, Kathleen y Escott- Stump,Sylvia. Editores. Nutrición y Dietoterapia de, Krause.10 ed. México: 233-259.
Bustamante Frandenthaler, L., Botana J., 1996, Status de crecimiento en embarazadas adolescentes: su relación con indicadores antropométricos. Rev Cubana Obstet Ginecol [periódico en la Internet]. 1996 Dic [citado 2008 Sep 08] ; 22(2): . Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X1996000200004&lng=es&nrm=iso.
Ceriani Cernadas JM. Neonatologia Practica. 3 ed. Buenos Aires(Ar): Editorial Medica Panamericana; 1999.p. 11- 6.
Díaz Torres, S., Soto Soto, F., Carballo Pérez, N.,
2002, Variaciones del estado nutricional en embarazadas desnutridas y su
repercusión en el peso del recién nacido. Medisan. 6 (1): 41-45.
Dueñas Deisy, Silva
Leal Norma, Sarmiento Barceló José A., Fernández Massó Jorge R., Ferrero, F.,
Ossorio, MF., 2008 Conceptos de
Pediatria. 4 ed. Buenos Aires (Ar): Editorial Corpus.
Garcia Caballero, C.,
2000 Tratado de Pediatria Social. 2 ed. Madrid (Es): Editorial Diaz de Santos;
p. 57-63.
Gomella, Cunningham,
Eyal, Zenk. 2003 Neonatologia. 4 ed. Argentina:. Editorial Panamericana; 2003 p. 474 – 75. Gomella, Cunningham, Eyal, Zenk. Neonatologia.
4 ed. Argentina:. Editorial Panamericana; p. 474 – 75.
Gomez Junquera JM., 2000 Neonatos con grave patología. En: Garcia Caballero C; Gonzalez Meneses A, editores. Tratado de Pediatria Social. 2 ed. Madrid (Es): Editorial Diaz de Santos; p. 498-502
Herrera León, L. I., Martínez Barreiro, A., Barros Díaz, O., 2007 Weight, gestational age and previous genetic history of the patient. Rev. Cub. salud pública [serial on the Internet]. Dec [cited 2008 Sep 08] ; 33(4): . Available from: ttp://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-4662007000400005&lng=en&nrm=iso. doi: 10.1590/S0864-4662007000400005
Juarte Rosell, E., Delgado Fernández M., Canovas Trufero, N., 2006 Riesgo reproductivo preconcepcional. Archivo Médico de Camaguey; 10(6).
Lefrancois, GR., 2001 El ciclo de la vida. 1 ed. Madrid (Es): Cengage Learning editores; p. 117-18
McGanity, W.J., Dawson, E. B., Van Hook, J., 2002, Nutrición Materna. En: Maurice E. Shils, M., Olson, J., Shike, M. Ross, C. Editores. Nutrición en la Salud y Enfermedad. 9 ed. México : 933-963.
Muñoz F, Grisales H., 2004 Supervivencia de niños con bajo peso al nacer en una unidad de cuidados intensivos neonatal, Medellín, 1997 – 2001. Rev Facultad Nacional de Salud Pública, 22, 35-46. Universidad de Antioquía. Medellín Colombia.
Piedrola Gil. 2001 Medicina Preventiva y Salud Publica. 10 ed. Barcelona (Es): Editorial Masson, p. 945 – 81.
Rached de Paoli, I., Henriquez Pérez, G., Azuaje Sénchez, A., 2001, Efectividad de dos indicadores antropométricos en el diagnóstico de gestantes eutróficas y desnutridas. Arch Latinoamer Nutr, 51, 346-350.
Trahms, C.M., 2001, Nutrición durante la lactancia. En: McGraw-Hill Interamericana. Editores. Nutrición y Dietoterapia de, Krause.10 ed. México: 213-232.
Valderrama Grados, F., Cabrera Epiguen, R., Díaz
Herrera, J., 2003. Estado nutricional pregestacional y ganancia de peso materno
durante la gestación y su relación con el peso del recién nacido. Rev. Med. Hered. 14, 128-133.